El sujeto femenino en poesía

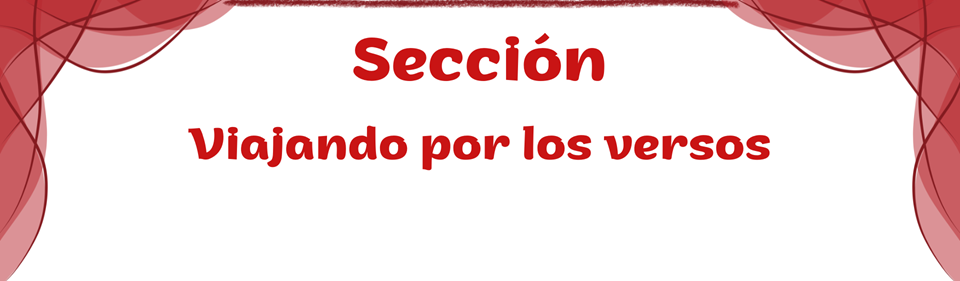
La escritura ha sido concebida desde siempre como un ejercicio de creación por el que significamos al mundo y lo recreamos mediante la palabra. Por tanto, el escribir ha de entenderse como una actividad ligada a nuestra propia subjetividad, un acto en el que contamos nuestro particular entendimiento del mundo. Nosotros (sujeto) narramos el mundo (objeto).
El desconcierto me asalta, siendo esto así, al comprobar que el yo masculino está escrito desde la Antigüedad. La historia de la literatura está plagada de grandes nombres: Virgilio, Dante, Petrarca, Shakespeare, Cervantes, Dostoyevski, Kafka, Dickens, Baudelaire, Chéjov, Balzac, Borges, Lorca, Wilde, Cortázar… Son tantas las voces en masculino que diríase que la literatura es hombre, que el sujeto de la escritura es siempre él. La mujer que tradicionalmente estudiamos en literatura es la mujer objeto, aquella de la que se habla, pero que es muda. La Beatriz de Petrarca, la Isabel Freire de Garcilaso, la Guiomar de Antonio Machado y tantas otras pasaron a la historia por ser “la inspiración” que detonaba el impulso lírico del hombre. Y esto ha sido así hasta no hace demasiado tiempo.
De hecho, la concepción del crítico norteamericano Harold Bloom de canon literario occidental es la de un conjunto de obras y autores que alcanzan el rango de “autoridades en nuestra cultura”. Según este autor, la consecución de tal rango obedece a razones exclusivamente estéticas, lejos de los intereses ideológicos que amenazan la integridad del canon desde las filas de la “Escuela del Resentimiento”, en la que incluye el enfoque feminista de la literatura.
Vista, pues, la opinión de un crítico de la talla de Bloom acerca de la altura literaria de lo escrito por mujeres, habrá que alzar la mano para decir “¡ Debajo de todo eso estoy yo!” Este crítico de Yale, ya fallecido, sentó cátedra en su momento, pero pecó en su enfoque de una óptica masculina, blanca, heterosexual y anglosajona. Solo incluyó tres escritores de habla hispana: Cervantes, Borges y Neruda. Solo incluyó a tres mujeres: Jane Austen, Emily Dickinson y Virginia Woolf. ¿Es eso universalidad?
Hoy, su canon está muy discutido, cuestionado y rebatido. Pero sirve de referente, no cabe duda, de voz autorizada frente a qué se considera o ha considerado literatura, frente a lo escrito más allá de lo “canónico”.
La mujer escribe y refleja su subjetividad en lo que escribe. Y no es reciente. De hecho, el primer poeta de la historia fue mujer y gobernó la ciudad más importante de Sumeria. Hija del rey acadio Sargón I, fue Suma Sacerdotisa de la ciudad de Ur, donde ejercía competencias religiosas y políticas. Su estatus le sirvió para ser una de las primeras mujeres en la historia de cuyo nombre se tiene identificación. Actualmente, se la considera la primera poeta de la humanidad. Galeano resaltó de ella: “Enheduanna vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak, y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras, y fue también la primera mujer que dictó leyes, y fue astrónoma y sabia en estrellas[1]". Sus poemas dedicados a la diosa Inanna han sido traducidos 4000 años más tarde por los especialistas en Mesopotamia.
Evocar el protagonismo de Safo en la antigüedad clásica, de Wallâda en la España musulmana o de aquellas audaces trobairitz[2] que se abrieron paso entre la élite trovadoresca provenzal debería ser motivo sobrado para despejar cualquier sombra de duda sobre la raigambre de mujeres que han escrito y han sido protagonistas de su discurso. Sin embargo, su huella se nos pierde, muchas veces, entre los renglones más humildes de cualquier enciclopedia... se sumerge en la insignificancia y en la intrascendencia de aquello que no representa la versión oficial-masculina-establecida.

Pero basten estos ejemplos citados como testimonio de que no tiene sentido la ausencia de sujetos escribientes femeninos (de ESCRITORAS) en los manuales que manejan nuestros jóvenes en el colegio o los institutos. Su ausencia no es inexistencia, sino desatención histórica real. Desatención que, afortunadamente, ha ido solventándose con el tiempo. Aunque hayan tenido que sobrevivir muchas veces a la sombra de sus eminentes esposos (Zenobia Camprubí al cobijo Juan Ramón Jiménez, María Teresa León detrás de Alberti, Sofía Tolstoia (que trascribió para su marido hasta diez veces Guerra y Paz)… Pero terminemos con un ejemplo actual, para el lector más reticente: la esposa de Stephen King es escritora, como él. Casados ambos desde 1971, Tabhita King cuenta con más de 15 libros publicados, entre novelas, cuentos, ensayo y poesía. Sin embargo, solo la conocemos como “la mujer del autor de El resplandor”. Y así podríamos estar hasta el agotamiento. Pero no se trata de cansar, sino de visibilizar.
No olvidemos, pues, que la mujer que escribe existe y ha existido siempre, pese a que, paralelamente, ha parido, criado y cuidado de una familia. Lo suyo es, pues, una aventura más que ardua. Una carrera de fondo en la que su voz lucha por ser escuchada:
Escribir y ser mujer se presentan como dos tareas que deben construirse a sí mismas. Desde la penuria del gabinete privado a la claudicación del seudónimo masculino, queda abierto, ahora más que nunca, este tema. ¿Es la escritura un acto neutro? Habitar un lenguaje es transitar por las metáforas de una época y un pueblo. La cartografía del mundo está construida con los aparejos de la gramática [..] La mujer ha tenido que amueblar una literatura que había vivido sin su presencia activa [...] Reivindicar con orgullo lo femenino, dar voz a los menospreciados susurros de visillo y costurero [...] recuperar una palabra y una imagen que por tanto tiempo nos habían sido usurpadas[3].
Se me cuelga en las enaguas
una caterva de mujeres en carne viva.
Vienen llorando lágrimas atávicas
enredadas en tornados negros de miles de años.
Vienen de siglos de resistencia adolorida.
Viene gritando de rabia su sangre
en coágulos pertinaces de libertad.
Por la hija con legado de deshecho.
Por la madre con impuesto de ofrenda,
por la hermana con desnudo de esclava.
Es una legión ácrata que aclama
y proclama
ágoras, sudores y pasiones de mujer.
Contra silencios ancestrales.
Contra menstruaciones de lo anejo.
Contra lactancias de mansedumbre.
Y mis piernas son sus piernas
porque las tengo colgadas a mis enaguas.
Y sus entrañas en grito vivo
son mis venas en la brecha.
Porque nos siguen llorando las mismas lágrimas
de hace un millón de millones de años.
© Rosa Galdona
Para nombrar la nada, hablo.
Para sentir que existo y conjurar
oscuridades maniatadas, me pronuncio.
Para inventar palabras que esculpen mundos.
De manos de Lilith traigo el testigo.
Y alzo la voz aquí,
En este piélago de génesis en blanco,
para confesar humores,
para afirmar miedos,
para trazar certezas en una coordenada
que olía a mendrugo y ahora es pan tierno.
Una coordenada erecta en la que tiemblo de la a
a la zeta.
Para nombrar la nada, hablo.
Para sentir que existo.
© Rosa Galdona.
Puedes leer mi artículo anterior en este enlace: La naturaleza en poesía.
[1] Eduardo Galeano, Los hijos de los días, Siglo XXI Editores.
[2] Según Isabel de Riquer, y de acuerdo con la documentación existente, "las trobairitz de las que poseemos datos eran esposas, hijas o hermanas de aristócratas occitanos [...] Pertenecían, pues, al mismo círculo familiar y social que los trovadores [...] y fueron aceptadas por ellos [...] Por otra parte, la iconografía representa muchas veces a algunas mujeres con un instrumento musical en la mano o con actitud declamatoria, lo que apoya que la actuación femenina era considerada como un elemento constitutivo de la vida cultural de la época". Para una mayor información sobre el tema, véase el artículo de esta autora "Tota dona val mays can letr'apren: las trobairitz", incluido en Mujeres y Literatura, Angels Carabí y Marta Segarra, eds., Barcelona, PPU, 1994, págs. 19-38.
[3] Rosa Mª Rodríguez Magda, Femenino fin de siglo. La seducción de la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1994, págs. 139-141.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
FIRMA INVITADA
NAVEGANDO POR LA RED - Lola May
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
DESDE MI BALCÓN - José Luis Regojo
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
LA MAGIA DEL TEATRO - Ina Molina
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
AMANECE, QUE NO ES POCO - Angie Hernández
LA VOZ DE ARICO - María García
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
PIÉLAGO - Alexis García
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
LENGUA VIVA - Pablo Martín
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
EPISTOLAR - Inma Flores
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
RELATOS
ARTÍCULOS
HIPERBÓLICA LETRA
ENTREVERSOS
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
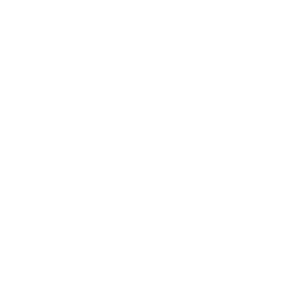

Añadir nuevo comentario