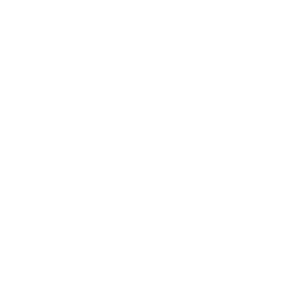Presentación de Esta noche no brillan las luciérnagas.

Presentación de Esta noche no brillan las luciérnagas.
Este 25 de octubre, la Casa de la Cultura de Tacoronte fue el escenario de la segunda presentación de Esta noche no brillan las luciérnagas, precioso poemario de Ana Robles. La autora estuvo arropada por un nutrido grupo de público entusiasta que hizo de la velada un encuentro emotivo de amistad y poesía. Desde Acte, la felicitamos efusivamete por la magia amistosa y lírica que consiguió convocar a su alrededor. Enhorabuena, Ana, y gracias por compartir tu excelente poesía.
Comentar un poemario como Esta noche no brillan las luciérnagas es un desafío. Es algo así como la odisea de adentrarnos en los sentimientos más intestinos de la escritora. Aquellos que la desarman, la desarticulan y la hacen cantar de dolor. No es poca cosa, no.
Ana Robles es una poeta poderosa. Lo es porque coge las palabras, las de todos nosotros y nosotras, y hace con ellas un brebaje de pensar extraordinario. De su voz sale el licor de los dioses y también rezuma la hiel de los desarmados. De los olvidadados. En consecuencia, el discurso que desprende no puede evitar provocar la emoción ―no lo intenta, siquiera―. Y así nos llega como un torrente de conmoción permanente y persistente que nos atraviesa a quien la lee como una daga bruñida en carne viva.

Esta noche no brillan las luciérnagas es una obra poética en la que lloran dioses y humanos en una suerte de tragedia griega dividida cuatro partes. Sí, la poesía se hace drama épico como épico es el llanto del hombre (y de la mujer) desde el comienzo de los tiempos, ante la maldad y la atrocidad de las que somos capaces como especie. Ana Robles llora ante la fatalidad de vivir en medio de una miseria humana sin redención. Y lo hace, permítanme el paralelismo, en cuatro actos y una plegaria.
“La absurdidad va ganando terreno/en un mundo cada día más hostil”, nos dice en el primer Acto del libro. Un bloque dedicado a llorar de desconsuelo por un mundo que observa absolutamente carente de bondad. Incluso su particular intento de llegar a Ítaca se vuelve “una certeza del ocaso presagiado (…)que se desvanece ante nuestros inmóviles ojos”.
El segundo Acto se abre al lector como una flor a la luz de la mañana. Con la esperanza de hallar el calor que la acaricie, pero se torna decepción y necesidad de cantar y cantarse en el desierto del silencio más sordo. Aquí confiesa “una soledad tan descarnada que puede adivinarse su esqueleto a través de la piel”. Una soledad tan aplastante que deja el alma convertida en un halo famélico de desamparo. Una soledad, en definitiva, que crece como un monstruo hostil y la señala como pecadora y carente de juicio desde lo que ella misma llama “la congregación de los justos”. Aquí llora la mujer, a pecho abierto, por el cuerpo y el deseo y la integridad de todas las mujeres, y clama por el respeto y la dignidad que merecemos y nos son negados:
Mi cuerpo se deshace en lamentos:
se escapan por todos sus orificios,
intentando evadirse del delito
de haber mordido lo prohibido
de gustar lo que me había sido vetado
en la osadía de intentar ser libre.
No es fácil respirar en un mundo donde a una se le niega el aire, el agua, la mano tendida, incluso la posibilidad de nombrarse en voz alta y en primera persona. No es nada fácil. La oscuridad y las puertas cerradas con las que esta poeta tropieza desde que abre los ojos le han destrozado la fe en el ser humano. Se siente como un náufrago en medio de una tempestad sin isla a la que arribar. Solo la palabra queda para asirse a ella.

El tercer Acto es la crónica de ese asidero que significa la poesía:
“Escucho atenta el silencio/por si llega el poema perfecto/ Quizá renazca entre los despojos/que husmean los perros vagabundos/debajo de los puentes de la ciudad/Allí donde boquean los peces en la orilla/vomitados por remolinos de tristeza”.
“Sufro pensando que un día/se me agoten las palabras/Entonces, como una leona/hambrienta, sigo su rastro/desesperadamente/Las elijo/las atrapo/las amontono/las enjaulo en mi memoria/Y, como amante infiel,/a cada una le hago creer/que para mí es única/Verbum. Logos. Palabra: ¡Te celebro!”
El cuarto Acto es un deseo descarnado y utópico de volver a casa, al origen, al útero donde fue feliz, en un ejercicio de hartazgo y rendición ante tanta lucha inútil. La madre muerta encarna con una viveza estremecedora ese sentimiento de orfandad ante el mundo y de capitulación ante tanta pérdida y dolor.
En conclusión, las luciérnagas ya no destellan en las noches oscuras del alma para Ana Robles, para el yo poético de su obra que llora en primera persona. La maldad del mundo, las muertes inútiles y cruelmente repetidas, las pérdidas irremediables quiebran su interior y su lenguaje. Y a modo de epílogo, cierra el poemario con una plegaria que clama a las ascuas de su fe. Como para dejar flotando un hálito de esperanza en un no se sabe muy bien qué mañana, qué hoy, qué vida… pero para que quede en el aire, con un cierto eco unamuniano, la interpelación de quien aún no ha perdido del todo la fe (¿o sí?):
Te busco, oh Dios, de madrugada/ como el salmista.
Con una temática perfectamente estructurada en función del objetivo del discurso, Ana Robles nos entrega un poemario exquisito también en la forma. Las imágenes, la plasticidad, la ductilidad en las extensiones de los versos, los encabalgamientos tan poderosos o el estudiado orden del verso libre están magistralmente puestos al servicio de un mensaje que no nos deja indiferentes. Un discurso que nos cruza el corazón y nos hace llorar con el sujeto poético. Y que nos hace desear que, de alguna manera, ojalá, las luciérnagas vuelvan a brillar, por ella y por nosotros, como cuando éramos niños.
©Rosa Galdona
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife