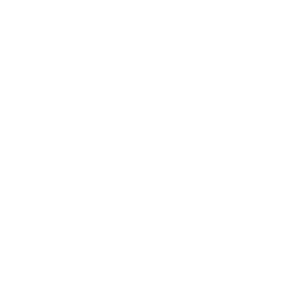Bailar de Marisol González Ramón


«Planté una semilla en el hueco de mi mano, y la regué con la música de Mozart. Una pequeña serenata nocturna cuando no es de noche, cuando es de azul, te trajo al mundo. El oráculo me sopló tu nombre ya muy antes que nacieras. Hoy, 27 de abril, estás en casa». Escribe la madre.
Llevaba años viendo como su reloj biológico avanzaba mientras crecían sus deseos de maternidad. Siempre había sabido que, algún día, después de haber cumplido con los pasos normales del noviazgo y de la vida en pareja, tendría un hijo. El discurrir de la vida le ofreció una familia estable. El trabajo duro, un empleo bien remunerado. La suerte y la constancia, unas amigas leales. Todo fue asumido; lo llegado y lo perdido.
Entonces, al empezar con los tratamientos para ser inseminada con el esperma de un donante, decidió llevar un diario.
Lleva un pijama liviano con botones abiertos que no se molesta en abrochar, pantalón ancho crema, está descalza. Al moverse por la habitación, de su cama a la ventana, se diría que es una pluma movida por el viento, una nube viajera en mañana de abril. La habitación es amplia y tiene un ventanal, sin cortinas, que mira a un jardín franqueado por un muro de piedra. Frente al ventanal, un sillón con orejas parece mirar los lirios azules y los arriates de milenrama húmedos del rocío. La cama tiene sábanas revueltas. Una cómoda recia, del color del pino joven, con siete gavetas de la misma madera que el resto de los muebles, sostiene un marco con la foto de una pareja madura y sonriente. Y un jarrón con lavandas. Hay en la esquina una cuna deshabitada, esperando a que la bebé sea trasladada desde el pequeño moisés donde duerme ahora, junto a la cama. Ella prefiere esperar a que gane más peso. Alargar el momento en que su hija duerma sola en su cuna inmensa.
«Anoche estuve bailando mientras dormías». Se acerca al moisés, le habla bajito a la niña. Volvía a sonar El Cascanueces, la danza del hada de azúcar. «Recordé tu primer aleteo en mi vientre. Con cada ola de mi vientre, tu presencia borraba todas las ausencias. Pero anoche levantaste la cabeza durante un instante, pequeña sirena, como si quisieras bailar tú también en esta tierra nueva conquistada».
Más tarde, sentada en el sillón, ha terminado de darle el pecho a la niña que respira ahora rítmicamente. Mira al jardín, a los lirios mecidos por una suave brisa. Duda entre acostarla en el moisés o tenerla en sus brazos.
A ratos, estudia la curva de su boca diminuta y descubre una primera sonrisa que le hace sonreír, maravillada.
Puede que sea porque la niña ha tenido el reflejo de sentirse caliente, piel con piel. O por no tener ya la sonda alimenticia introducida en la boca. O por, simplemente, sentirse saciada. Sea por lo que sea, la madre piensa que todo ha valido la pena. Que la sonrisa de su niña borra las angustias de las últimas semanas. Nunca, hasta ahora, había sentido como sus pechos se vaciaban enteramente.
Orgullo ancestral.
A través de una dulce corriente, ha sentido la leche fluir desde su cuerpo hasta la boca de su hija. Un hilo blanco de fuerza, manando. Trasvasando, compartiendo vida.
Plenitud.
«Quiero, entonces, quedarme aquí por siempre. Amarrada al instante de tu cuerpo, que no me alcance el mañana. Y sin embargo, cedo porque se trata de tu mañana.
Es la incierta posibilidad que me empuja mientras sé que no hay nada que se pueda cerrar. Lejos de las pretensiones me encontrarás. Estarás tú, sola, para elegir tus caminos. Bailarás tu propia melodía. Que crezcan, fuertes, tus piernas. Y tu corazón, valiente.
No tengas miedo, mi niña de alas azules en tierra de esperanza.
Cuando leas esto, sabrás que también yo me bebí sola el océano de todos los miedos».
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife