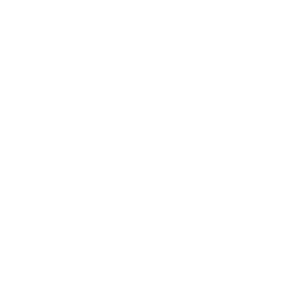Carta de Berta Bobary a Flaubert de María Gutiérrez
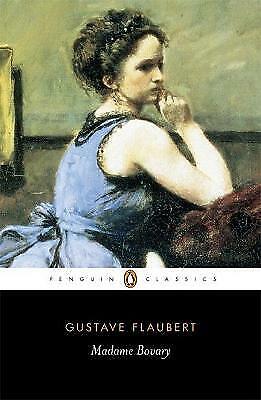

Rouen, 27 de diciembre de 1871
Apreciado Monsieur Flaubert:
Hoy, al fin, he reunido el coraje para escribirle estas líneas. Sus palabras a la prensa: “Madame Bovary c´est moi”, me han alentado a sincerarme con usted y esta carta me ayudará a cicatrizar la pena que arrastro por mi madre y aliviará mi alma de tanta injuria. Espero reunir también el valor para enviársela.
Si es usted mi madre, si usted se ve en ella, entenderá mis sentimientos y no hallaré persona en Francia capaz de comprenderme como usted. Léame como si lo fuera, al menos. Usted no la juzgó. Yo también necesitaré su benevolencia, la comprensión materna que desconozco, cuando asome el hombre que lleva dentro, para impedir que arrugue esta misiva.
No arroje de un manotazo mi carta al fuego, Monsieur Flaubert, no antes de concluir su lectura. No lo critico por su libro. Muy lejos de eso, me place su novela. Me gustó mucho, sobre todo ese paseo. El primer viaje de Emma a las entrañas de la pasión, un viaje amoroso, imaginativo, sin alusiones carnales, de vueltas y revueltas en el coche de alquiler traqueteante donde no cabe el pecado. Me gusta imaginar a Emma así, libre de culpa.
Tiene su obra elementos muy atractivos: inconformismo, desobediencia, acción, drama y erotismo. Además, quiero pensar que capta plenamente el mundo fantástico de mi madre, y creo que Vd. la comprendió a la perfección. Que supo de su insatisfacción, como buen conocedor del alma humana, y entendió la necesidad que tuvo de huir de una realidad que la asfixiaba hacia su mundo particular.
No le reprocho que la haya matado, al contrario, le agradezco encarecidamente que le permitiera morir, aun en un acto desesperado, mas digno por volitivo. Que la haya dejado ir sin pasar por la afrenta de verse señalada por el dedo acusador de la hipocresía. Después de todo, su final no podía ser otro. Gracias a usted he podido acercarme un poco más a ella, a su vida, he podido comprender mejor sus esperanzas y he dejado de avergonzarme de ella, de mí y del lugar en que me dejó.
De mi familia sé poco, la historia que ha escrito, cuya veracidad no voy a poner en duda porque no es ése el objeto de esta carta, y algunos recuerdos de la infancia, del jardín y de los abrazos de mi padre. Así que no es mi intención discutirle extremo alguno de su novela. No divagaré sobre hechos casuales que, difícilmente, podría esclarecer después de tantos años. Tampoco le reprocho nada, Monsieur; a la postre cada cual es responsable de sus actos, y de sus palabras, si no las dispersa el viento, y mis progenitores satisficieron sus deudas con creces.
Usted sabe que la historia de mi madre es una historia triste: creció sin madre, recluida en un convento, creyendo las mentiras de las novelas por entregas, de los cuentos románticos en los que las bellas princesas son rescatadas de las garras del ogro por magníficos príncipes azules en cuyos brazos florecen. Y construyó su universo privado donde no cabían contrariedades, ni penas, escasez, soledad o miseria, epidemias que asolan nuestras calles. Pero, desgraciadamente, la miseria humana, Monsieur Flaubert, esa lacra que nos come el alma y cuya cura desconocemos aún, y los acontecimientos, le demostrarían, de la manera más cruda, que nada es como ella imaginaba: ni los hombres, ni la vida; y el amor, mercaduría barata, quincalla.
Con la cabeza plagada de sueños, palacios, bailes de salón y románticos amantes siempre dispuestos a complacerla, Emma se casa con el que sería mi padre, un médico rural, bueno y cariñoso, pero un hombre simple que no percibe, ni de lejos, sus fantasías ni sus necesidades, viéndose sometida a la rutina de una existencia mediocre.
Mi madre no fue voluble, Monsieur, fue una adelantada a su época. Una mujer coherente con sus deseos más íntimos, cuyo único pecado consistió en perseguir un sueño: ser por sí misma, existir. Ser reconocida y amada como mujer, considerada persona, no una frívola liviana de cascos como se empeñan en recordarla esos pacatos que me compadecen, pobre huérfana de una perdida que recibió el final que merecía: un frasco de arsénico. Hermoso consuelo.
No nos atrevemos a tanto como ella osó las mujeres de este tiempo.
En una fábrica húmeda, rodeada de obreras, pido cada mañana porque amanezca un día en que el amor no se compre con dinero; en el que esté prohibido adquirir una mujer a cambio de una dote, como una bestia en la feria de ganado. Una edad en que las mujeres también tengamos las riendas de nuestra vida y las timoneemos como nos plazca, sin dar cuentas a nadie. Entonces nos amarán los hombres por lo que nuestro corazón encierre, e iremos parejos en eso. Mi sueño, Monsieur Flaubert, aunque no lo verán cumplido mis ojos.
Mi madre no gobernó su vida, ninguna mujer puede hacerlo, pero ella vivió el dolor de la conciencia, conoció la distancia entre su casa y sus sueños. Y con ese dolor murió, Monsieur. La abandonaron, aun estando dispuesta a dejarlo todo, a humillarse y arriesgar su condición de mujer honrada, sólo por amor, un amor en el que creyó y esperó toda su vida. Emma buscaba cariño, comprensión y afecto, pero vivió en silencio, incomunicada, movida sólo por el sentimiento y la pasión. Hablaba un lenguaje distinto y la abandonaron. Esa caterva de hombres de bien, temerosos de contaminarse, de ver comprometida su vida y su estrecha moral por los sueños de una mujer. Pobres infelices.
Cuánto desencanto en nuestras vidas: desamor, desilusión. Ni el amor, ni el matrimonio, ni la vida son, al final, como imaginábamos. Cuánta tristeza podríamos sumar entre todas las mujeres de la fábrica, una tristeza silenciosa, de ceniza de mortaja. Cuánta impregna Rouen, cuánta París, cuánta sumaríamos en el mundo, Monsieur Flaubert. Usted la conoce, sabe a qué tristeza aludo, a la tristeza de la enajenación, de no saber cuál es nuestro sitio si no nos lo indican, la de andar sólo hacia donde nos señalan, la de callar porque no nos han dado permiso para hablar. La tristeza de no ser y no saberlo: la tristeza de la inconsciencia, del vacío. La tristeza de las muertas tristes.
La tristeza de Emma fue otra, ahora lo sé gracias a usted, Monsieur Flaubert, y esa tristeza está viva.
Disculpe el atrevimiento de esta obrera de fábrica, poseída de la misma pasión por los libros que tuvo Emma, al dirigirse a un erudito de su talla para hablarle de temas que conciernen sólo a hombres sabios. A la suya apelo, a la humana sabiduría que atisbo en sus palabras y, le confieso que lo he hecho por ella, Monsieur, por Madame Bovary, mi madre: todas las mujeres, usted.
Saldo mi deuda, Monsieur, y quedo en paz.
Sé que hizo todo lo que pudo y se lo agradezco, también le agradecería discreción respecto al contenido de esta carta, la cual ruego destruya, para nuestra seguridad.
Sepa que gracias a usted, Monsieur, recordaré a una madre más digna. Que sus palabras no las ha dispersado el viento y que su esfuerzo dará hermosos frutos.
Deseo que goce de salud y muy grata y duradera existencia.
Que el Año Nuevo le depare múltiples parabienes, Monsieur Flaubert.
Sinceramente,
Berta Bovary
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife