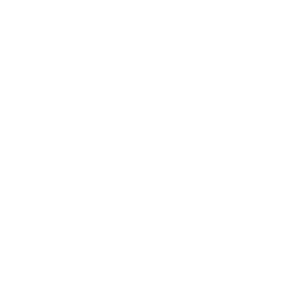Delgado, un apellido ancho de Ana Beltrán

Catalina se apellidaba Delgado, un apellido que había dejado de rendir homenaje a su otrora hermosa figura. Porque Catina, que así se la conocía familiarmente, ya no era delgada sino flaca. Y esto se debía a que se había olvidado de sí misma para entregarse a las causas perdidas. Algunas tardaron demasiado en perderse, de ahí su deterioro, que la tenía bien agarrada, tanto a lo largo como a lo ancho. Cuando se quedó viuda, tres años atrás, después de haber cuidado de su marido lo que no está en los libros y de su madre lo que sí aparece, ya no quedaba nada de ella, excepto los puros huesos. Éstos, y la piel que los envolvía, pedían a gritos un poco de masa corporal. Eso la haría parecer más lozana, una buena carnadura bien adherida a la osamenta es esencial para ello. Y también para la piel, luce mejor cubriendo carne que huesos pelados.
Catina apenas se acordaba del marido, no así de la madre, a la que recientemente enterró. En la tierra, como le había ordenado cuando aún le quedaban restos de lucidez. Para eso tuvo que transportarla a cuatrocientos kilómetros de distancia, a un pueblo perdido en mitad de un escarpado valle que presumía de tener el único campo santo donde aún quedaban parcelas sin construir.
Podría decirse que a Catina le había llegado la hora de descansar, que bien merecido tenía el descanso, si no fuera por los dos perros malcriados que su madre le dejó en herencia, a los que le prometió cuidar mientras tuviera aliento.
Estaba claro que el aliento de Catina ya no daba para mucho, ni siquiera le alcanzaba para apagar una triste vela. Cualquiera que esté leyendo esta historia, y como todavía no se ha mencionado la edad de Catina, podría pensar que se está describiendo a una mujer entradita en años… Nada más lejos de la realidad; si las equiparaciones no engañan, los cincuenta de hoy (ella los acababa de cumplir) son los cuarenta de ayer.
Y a eso se aferraba Catalina Delgado, dispuesta a que la ilusión volviera a rondarla, y, ya de paso, también un mozo bien plantado, como los modelos que veía en las revistas vestidos de Giorgio Armani y con tatuajes varios; ésos que van de un perfecto casual.
Pero en ese instante, a lo que realmente se aferraba (sueños aparte), era a las correas de los dos perros, a los que mañana y tarde sacaba a pasear. Es posible que aquellas fieras estuvieran alteraras por el viento, que esa tarde ululaba sin piedad, pero lo cierto es que la llevaban casi en volandas. Catina cerró los ojos para evitar que el vértigo se apoderara de ella, convencida de que los perros, aun en su loca carrera, irían por donde tenían que ir. Su confianza en ellos era absoluta, no en vano eran unos urbanitas redomados. De súbito abrió los ojos al sentir que sus pies no tocaban el suelo. Y los volvió a cerrar despavorida al ver que los canes, cual caballos desbocados, habían saltado el puente que da sobre una vía de nivel inferior e iban a caer sobre un vehículo descapotable, un Porsche último modelo, donde quedaron apiñados y un tanto cabizbajos en el asiento trasero, mientras ella quedaba suspendida en el aire como una moderna Mary Poppins a la que sólo faltaba el paraguas. Curiosa, los volvió a abrir y se encontró con la sonriente mirada del conductor, casualmente vestido de casual, que había girado la cabeza aun a riesgo de accidentarse, y en la que Catalina creyó ver un ilusionante mensaje.

- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife