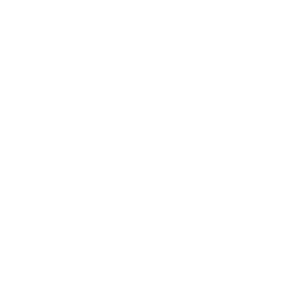El primer momento de Mary Luz Fariña

No recuerdo el día que vine a este mundo, pero sí «el momento» en que tomé conciencia de mi presencia en él. Me encontraba sentada en el escalón que formaba el final de un largo pasillo y que daba a un patio descubierto; mis manos sujetaban una muñeca.
De pronto, levanté la vista y fui consciente de mi propia existencia en aquella realidad. Me sentía un tanto extraña, como si me hubieran puesto allí en aquel preciso momento. Sin embargo, no era para nada, una sensación negativa, era muy placentera y totalmente nueva.
Para explicarlo mejor, puedo compararlo a cuando haces un viaje a algún lugar que nos has visitado nunca. Lo miras todo con ojos nuevos, puede que hayas visto algunas cosas por la tele y por eso te resultan familiares, pero, ahora, por fin, puedes experimentarlas en vivo, puedes tocarlas, puedes olerlas... Estás en ese lugar, un tanto rara, pero, a la vez, emocionada.
Me percataba de mi cuerpo, comprendía que estaba sentada y que mis manos sujetaban a la muñeca. Observaba todo lo que me rodeaba como si lo viera por primera vez, sabía que ya lo había mirado, pero ahora lo veía, ahora adquiría conocimiento de lo que eran los objetos, de su tridimensionalidad.
Sobre todo, y más que nada, apreciaba las emociones que me producían las cosas. Todo causaba en mí un interés expectante. El tacto se convertía en una agradable sensación, el contacto con el suelo frío del pasillo en singular impresión, el aire acariciando mi cara en un gozo insólito...
Allí, aquel día, en aquel momento, experimentaba la novedad de mi existencia y tomaba contacto lúcido con la realidad física de todo lo que me rodeaba. Mi mente se había «despertado», por fin, y empezaba a «ver» con claridad.
Claro que entonces no pensé todo esto, pero recuerdo claramente las sensaciones y las emociones, que son las que intento traducir ahora.
Se acercó por el pasillo una mujer que me sonrió. La reconocí, pero la miré con ojos totalmente nuevos. «Esta es mi madre» -dijo mi mente-, pero era casi más una exclamación, como si me la estuviera presentando a mí misma. Sabía que era ella, conocía su risa y su voz; tenía certeza de su amor, de sus abrazos y mimos (aunque no los recordara explícitamente). Intuía que había estado muy unida a ella y ahora era la primera vez que la veía separada de mí.
Sí, creo que fue entonces cuando corté mi cordón umbilical psicológico con ella. Hasta entonces, yo había estado unida a mi madre, había sido una con ella. Ahora, era yo misma. Mi madre era una persona y yo era otra completamente distinta. La veía desde fuera. Y me gustaba lo que veía.
Debo recalcar que todo me resultaba completamente natural. Era extraño, pero no traumático, era un proceso que tenía que recorrer, formaba parte de mi crecimiento.
Lo cuento, porque es ahora, a posteriori, después de pasados los años, cuando uno se hace muchas preguntas sobre su origen. En un intento por comprender y responder tantos interrogantes pienso que este acontecimiento aclara muchas dudas.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife