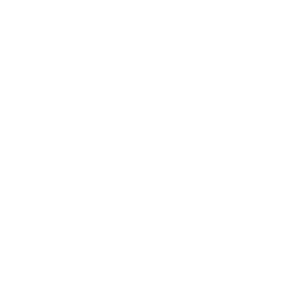La última vez que hice el amor de Natalia Guillén Chinea

La última vez que hice el amor estalló un volcán frente a mi ventana. Sentí el tremor en mi cuerpo, en la cama de metal, en los manteles de croché que cubrían las mesas de noche y en las telarañas que colgaban de la cubierta de tea. Derramándose desde la ladera de gas, gritos sordos con olor a hollín se arrastraban por el paisaje silbante.
Yo, sobre mi víctima consorte, sufrí el choque de las placas tectónicas, luego la fractura y la herida abierta. El infierno contenido brotó entre mis piernas y se desparramó por toda la habitación como el último aliento de una muerte líquida. Ocho minutos después, me retiré el aro de mi anular y se lo devolví. La tierra se abrió para vomitar una nueva isla, una nueva playa, una nueva oportunidad. Pero antes, ardió el horizonte interrumpiendo el almuerzo, la “sobremisa", el telediario y la última partida de tute en Todoque. La lava enterró historias sin concluir y un sirimiri de cenizas fue sellando cada herida abierta.
Hoy no existe ventana, ni casa, ni consorte, solo un paisaje nuevo que olvida o recuerda la última vez que hice el amor.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife