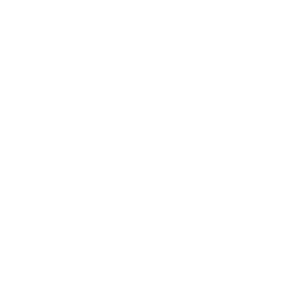Porcelana Nº 10 de Fátima Martín Rodríguez


PORCELANA Nº 10
Estaba cerca del escenario, rodeada por desconocidos amontonados bajo la actuación de Ghandara. Había empezado la Noche en Blanco de La Laguna y cada ángulo de la ciudad borboteaba en pequeñas verbenas de grupos musicales. Única. Mujer exótica como un pájaro azul lejos de su territorio que encontré en esta ciudad húmeda. Sus vaqueros y su sonrisa asomaban del abrigo granate; una llama en aquel noviembre erizado. Me encandilaba. Sus ojos eran trozos de una mirada singular, vetas de ámbar que ardían en mí. Me obsesionó su ruido de vida, la fiebre de su risa, su efervescencia. La buscaba en cada momento; incluso, descuidé mi cometido.
La escuchaba, escuchaba el pálpito de sus pisadas. Esa noche, al acercarme, atravesé a los transeúntes que se agolpaban en la plaza de La Concepción. Casi había llegado a la primera fila cuando apareció aquel hombre que se interpuso entre nosotros. Se situó tan cerca de ella que impidió mi aproximación.
Le conocía. Fernando. Chaqueta blazer azul marino sobre buena musculatura. Muy diferente a la bata azul Prusia con la que se cubre en el tanatorio. Claro que, para maquillar a los muertos, sólo necesita esta prenda lúgubre. Sé que fue una mala racha la que le empujó a aceptar el puesto de tanatopractor, sin apenas competidores y bien remunerado. Durante la primera semana, vomitó algunas veces, como era habitual, pero se acostumbró a estas tareas más rápido que otros colegas. Llegó a un pacto con ellos, me refiero a los muertos: ellos se lo pondrían fácil y él prometía recuperar en sus facciones un aspecto saludable. De esta forma, podrían despedirse con dignidad de los que conocieron en vida. Fernando se convenció de que su labor ayudaba a los humanos en la despedida más importante: la última. No sé si era un consuelo, o una convicción, pero en esta profesión, no sólo veía cadáveres rígidos con tejidos deteriorados, sino que debía manipularlos, vestirlos y acicalarlos. Poco a poco, los vivos empezaron a evitarlo. Sus amigos se distanciaron con disimulo cortés hasta un saludo desde la otra acera, seguramente, con la esperanza inservible de alejar la muerte para siempre. ¡Ilusos! ¡Pero, ya está bien de tanto Fernando! Ella se mecía en aquella música ondulada por brisas orientales. Prodigiosa. Gusto a noche, noche con relámpagos de ansia. El aire abofeteó los diez grados que se derramaban del monte de Las Mercedes, pero yo sólo advertí ráfagas extrañas al contemplarla, con hambre de alma, sin resistirme a aquel olor desconocido. De pronto, lo inesperado se desparramó con violencia. Un vértigo me mordió el ánimo. Demasiado próximos, demasiadas risas por cosas sin importancia, ¿ cuándo empezaron a hablar? Algo germinó entre ellos.
La vida era imprevista como una enredadera e impedía que me acercara. Era inútil. El soplo de mi sombra se convirtió en una molestia para aquel encuentro; no me convenía aparecer como un intruso incómodo. Asistí impotente a la costura de un vínculo en el que yo no tenía ninguna oportunidad. Ella florecía olorosa por momentos, latidos de ojos y piel cálida. En cambio, yo siempre fui una criatura glacial. Nunca me ayudó tener este tacto azul.
Entonces, me di cuenta de que se alejaron por el dédalo de la ciudad. Les seguí por varios recodos, hasta que entraron en una cafetería repleta de gente. Conseguí entrar con terquedad. Busqué un rincón que me sirvió de atalaya para observarlos con obstinación. Una esperanza deambuló por mi desconsuelo: con toda seguridad ella dejaría de admirar a aquel hombre cuando supiera que maquillaba muertos. Su resplandor sería incompatible con un tratante de cadáveres. Las manos que ya rodeaban su cintura y le colocaban el cabello, habían palpado algún difunto, horas antes. Él ganó tiempo para asegurar su cortejo y contar una historia ambigua sobre su profesión. Debía desenmascararlo; tarde o temprano, la verdad se descubriría y yo tendría la oportunidad de… ¿de qué? No me reconocía, nunca he tenido sensaciones por nadie, por nada, pero ¿qué ha pasado?, ¿brilló un beso? Aquello tenía que terminar.
Pasaron varios días, pasaron demasiadas cosas, demasiadas. Fernando se atrevió a confesar su secreto. Casi tuve piedad cuando ocurrió. Pude ver lo pálido que estaba, me di cuenta de su respiración rápida. Se precipitaba al fracaso y lo temía. Ella estaba de espaldas y yo no podía ver su expresión; él hablaba y hablaba sin parar. No podía escuchar sus palabras pero era evidente lo que sucedía. En la plaza del Adelantado, sentados en aquel banco de piedra, los hombros de Fernando se apagaban y su ímpetu fue languideciendo hasta el silencio. Sin embargo, un resplandor extraño apareció: era su dentadura, sin duda sonreía; después desapareció de mi visión. La silueta de ella le cubrió. Le abrazó. Le había abrazado. Lo había aceptado. Lo eligió. El sabor sanguinolento de la ira me amargó la boca de derrota. Demasiado insoportable. Me tambaleé sobre los adoquines. Sentí el olor de aquel callejón estrecho y antiguo. La humedad me enmoheció la fuerza y desaparecí por las entrañas de las calles.
Tomé varias decisiones y me acerqué a la funeraria de la Calle San Juan, la Funeraria de Todos Los Santos. Había alboroto en la puerta. Un anciano apesadumbrado confirmaba lo que se rumoreaba en la barbería de Don Marino: Marcial el Chico había fallecido unas horas antes. Ya lo sabía, siempre lo sé. Nunca calculé cuántas horas estuve en la sala de aquella funeraria. Marcial era un bulto silencioso, cubierto por una sábana yerta que colgaba como un hielo seco que no se derrite. Respiré vahos alcanforados y mentolados en aquel silencio firme. Ni el caos del tráfico se colaba en aquella estancia, hasta que retumbaron los pasos despiertos de Fernando. Su bata azul funesta terminaba en los guantes de látex. Se acercó al cuerpo de Marcial y le arrebató la sábana.
Le observé, flotando en repelencia y admiración. Acometió sus tareas con habilidad antiséptica. Empezó a asear aquel cuerpo azul. Sabía que no le gustaba que lo llamasen maquillador. Le violentaba pensar que Marcial iba a ser maquillado. Era más complicado que eso. Él quería presentar a Marcial en su despedida más solemne. Era inquietante el halo de respeto que tenía por aquel cuerpo que presidía la sala. He visto a muchos morir demacrados, crispados en sudores de enfermedad, pero había logrado serenar a aquel cuerpo antiguo. Inyectó en el difunto una solución de bactericida a base de formaldehido. Detuvo los signos de la muerte con pigmentos y enmascaró todos los deterioros. Poco a poco se disiparon los colores de la descomposición y Marcial relajó su semblante con la manipulación de aquellos guantes de látex. La agonía congestionada y cianótica de la piel de este anciano se hundió en un reposo plácido. Aplicó los algodones dentro de la nariz y los oídos. Sin duda, los familiares se serenarían con aquel aspecto.
Unos minutos antes, le dejaron una bolsa de plástico con el traje que debía vestir el muerto en su velatorio. Con unas tijeras alargadas seccionó la espalda de la camisa y de la chaqueta gris; también lo hizo con unos pantalones y ensartó las prendas por aquellas extremidades rígidas. Ató los cordones de los zapatos. Todo terminó con un nudo perfecto de corbata. Tiró la mascarilla y los guantes a la basura y desapareció por los baños.
Siempre he decidido sobre el final de todos los seres. Elijo el instante y, sólo entonces, soy visible a sus miradas. Me reconocen. Mi presencia provoca un espanto gélido que nunca se cuestiona y saben que es el final. Iba a aprovechar este privilegio para lograr mi objetivo. Decidí encontrarme con ella. Luciría mi mejor aspecto, mi ropaje más solemne. Debía lograr esa impresión profunda que siempre he causado. Aquella noche era adecuada. Fernando tendría más trabajo esa tarde, después de mi visita al puente de la autopista. Sólo había un fallecido después del accidente.
Al ocaso, ella siempre iba a correr por el Camino Largo. Me oculté en el palmeral y la esperé. Pasó a mi lado con una marcha tranquila y dudé por un instante. Lo que iba a ocurrir no permitía el fracaso. Me la llevaría para siempre. Aquel sería el encuentro decisivo. Nunca había sentido esta necesidad por alguien, nunca. Era una sensación inédita que me había apresado. Millones de veces surgí ante innumerables seres y les aspiré la vida sin vacilar. Nunca me había sentido solo, ni siquiera me había planteado que pudiera compartir mi existencia con nadie. Pero ella era única, repleta de vida, más vida que nadie, la que nunca sentí, tanta cantidad como la extensión de mi vacío. Formaríamos una pareja formidable, poderosa, eterna.
Sabía que ella no era consciente de mi existencia. Era una apuesta audaz. ¿Cómo reaccionaría cuando me viera? Entonces entendería lo que yo era. Ya volvía por el sendero izquierdo. La escuché. Pisadas suculentas. Me aproximé para provocar el encuentro. Tronó un huracán furioso de incertidumbres. Tal vez eso era lo que sentían todos los que me veían. Se dio cuenta de mi presencia, sin duda me hice visible al ámbar de su mirada y sus pasos callaron. Se sorprendió, se alteró, me reconoció: una mueca de espanto. No temas, sólo será un instante.
Insoportable dolor. Fernando también lo sentía, lo mordía en lágrimas. Ella estaba sobre la mesa de acero. Me acerqué. Fernando no podía verme, nadie podía hacerlo si no era su momento. Ella dormía en el infinito. Fernando la desnudó por primera vez. El neón pincelaba su piel de azul satinado. Esta vez no había látex. La acarició en un duelo nupcial. Sus manos avanzaron por ella en una despedida desolada. Latió mi desesperación como un veneno. Tan cerca y no palparla como él. Se afanó por acicalar el espanto que le causé. La peinó con veneración y la aseó con perfume. Logró el dulzor durmiente de Ofelia, nuestra Ofelia en su laguna.
En el Camino Largo, por un instante, creí que nos habíamos mirado más allá de los tiempos. Resplandeció su iris de ámbar, creí que había entendido mi propósito, pero rogó, pidió ayuda antes de romperse. No imaginé que al separarle el espíritu, no podría retenerla. Creí que mi voluntad la conservaría a mi lado y que juntos trasladaríamos las ánimas al otro lado, eternamente. Pero no fue así, tras el espanto de desgarrarle el alma, me traspasó su suspiro sedoso, como todos, como siempre ha ocurrido y se diluyó en mi sombra. La perdí. No sé dónde está. Nunca he sabido a dónde van. Soy el exterminador del tiempo, el barquero de la laguna letal, pero nunca he conocido sus destinos más allá del paño de agua.
Hacía más de tres horas que no latía. No la escuchaba. Sólo tintineaba el pulso de Fernando bajo la penumbra del silencio. En un último intento de imitar caricias, mi tacto grotesco no la pudo encontrar. Ni siquiera me quedaba el alivio de perecer, única concesión que me fue prohibida. Esta burla infinita me lesionó, mientras él extendía la serenidad por su cuerpo.
Todo terminó cuando brilló el último beso, el de ellos. Fernando se desprendió de sus labios y repasó el carmín Porcelana nº 10.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife