Una lección de Turismo comunitario y ecosostenible en Tawasap

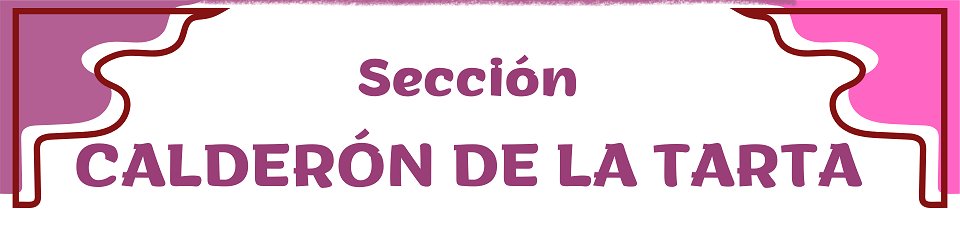
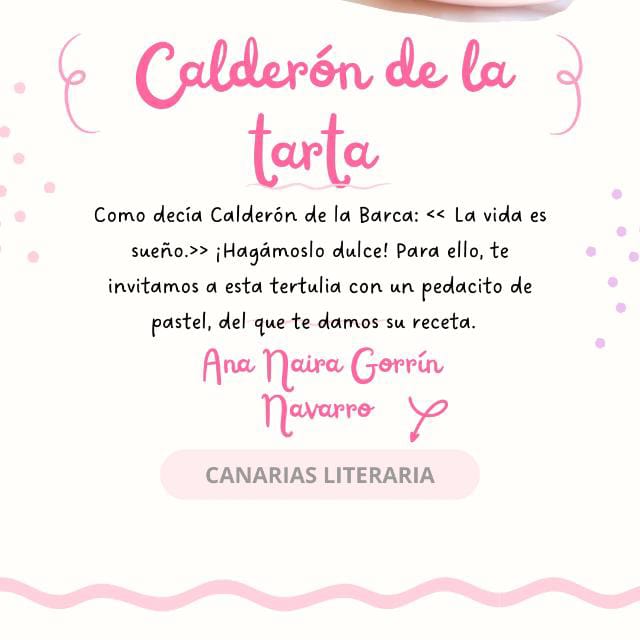
La comunidad shuar de Tawasap, en el cantón amazónico de Palora, provincia de Morona Santiago, Ecuador, está compuesta por 49 familias que, desde el año 2010, impulsan el Plan de Vida de su comunidad. Son dueños y custodios de 20.000 hectáreas de selva, pero solo desarrollan actividades de ecoturismo en unas 300 de ellas, bajo normas propias dictadas por sus líderes, según su ordenamiento jurídico ancestral. Para ellos, el turismo debe ser gestionado por los mismos miembros de la comunidad y siempre de manera ecosostenible. Prefieren recibir a un solo turista que respete su entorno y deje cien euros, que a cien que dejen un euro cada uno, pero dejen huella en el ecosistema. Nadie defiende mejor una tierra que quien la ama desde la cuna, por eso no permiten que personas ajenas gestionen su modelo turístico.
Para llegar hasta allí, se toma la vía Macas-Puyo y, cerca del kilómetro 70, tras cruzar el puente sobre el río Pastaza, se entra en la parroquia 16 de Agosto. El camino está salpicado de letreros sobre reforestación y descontaminación del planeta: toda una declaración de intenciones.
La estancia recomendada es de tres días. Ni más ni menos. Como bien dice el proverbio árabe: "después del tercer día, el huésped molesta". Es el tiempo justo para aprender sin perturbar el sosiego de la comunidad. En esos tres días se ofrece alojamiento en cabañas, alimentación 100 % ecológica, música y danza tradicional shuar, elaboración de artesanías con fibras y semillas naturales, curación con hierbas de la mano de sus chamanes, baño ceremonial de limpieza y la obligatoria participación colectiva en actividades de reforestación. El turismo no es un privilegio para observar, sino una acción para implicarse.
Sorprende, y emociona, ver que incluso en lo profundo de la selva se ha abierto paso el turismo. Pero en Tawasap no ha sido una irrupción: ha sido una decisión. Si se gestiona como lo hacen ellos, no solo no es amenaza, sino que se convierte en herramienta de conservación.
Los shuar son conocidos como "los guardianes de la tierra". Desde niños se les educa en la importancia de proteger el entorno, de no alterar los ciclos de la Madre Naturaleza, y de venerar a su cultura, sus costumbres, a la familia, a la tribu, a la comunidad. Impresiona ver el respeto con que tratan a sus mayores. Padres, madres, abuelos, abuelas: se les venera. Y una, que viene de un continente donde los jóvenes ya no se levantan en el transporte público para ceder el asiento, siente una punzada en el pecho. En Europa hemos perdido ese lazo intergeneracional. No hay diálogo, apenas contacto. Ellos, en cambio, mantienen el corazón cerca de sus raíces.
Ellos deciden qué se comparte, cómo y cuándo. Nada es forzado ni preparado para la foto. Todo surge de la voluntad de proteger su territorio, preservar su cultura y generar recursos con dignidad, sin traicionar su esencia. No hay espectáculo para turistas: hay verdad. No he estado físicamente allí aún, pero gracias a un amigo muy cercano a la comunidad, siento que algo de esa experiencia me ha tocado ya. Visitar Tawasap se ha convertido en un sueño que me debo: tres días de silencio, sabiduría y raíz.
¿Y qué se vive en Tawasap? Desde que llegas, te reciben con ceremonias de pintura guerrera y cantos tradicionales. Caminas por la selva, visitas cascadas sagradas ligadas a Arutam, su deidad ancestral. Aprendes sobre plantas medicinales, ayudas a reforestar, compartes comidas hechas con yuca, plátano y frutas tropicales. Te alojas en cabañas rústicas, sencillas pero armoniosas y con todas las comodidades. Todo está diseñado para no saturar, para no romper el equilibrio. Hay grupos pequeños, residuos mínimos, tiempos y espacios respetados.
Aquí la sostenibilidad no es una etiqueta, es un modo de vida. Y lo que te llevas no son fotos, sino una conciencia nueva. En Tawasap no se tala: se cuida. No se explota: se honra. El turismo no es transacción, es alianza. Un pacto de respeto entre quien llega y quien habita. Por eso, visitar un lugar ajeno implica una responsabilidad enorme. Observar sin juzgar, no imponer nada, y, sobre todo: no dar un solo paso sin permiso. Cada río, cada camino, cada ritual tiene un dueño. Saltarse eso es una falta grave. Como canario/a, ¿acaso no nos hiere ver a turistas irrespetuosos atentando contra nuestro Parque Nacional del Teide? ¿No sentimos la rabia de ver nuestras islas convertidas en escaparates masivos? El pasado domingo 18 de mayo, miles de personas tomaron las calles bajo el lema "Canarias tiene un límite", exigiendo una moratoria hotelera, leyes de residencia y protección del entorno frente al turismo desbordado. Esa conciencia nueva que está despertando en Canarias debería inspirarse en los shuar, que nos enseñan que solo quien está enraizado defiende su tierra de verdad.
En 2016, Ecuador vivió uno de los conflictos más tensos entre el Estado y los pueblos originarios. No fue una guerra entre tribus. Fue una lucha por la dignidad. La comunidad shuar de Nankints fue desalojada para dar paso a una minera de capital chino. Ellos resistieron. El Estado respondió con helicópteros, militares y estado de excepción. Hubo muertos, heridos, criminalización. Pero el mensaje era claro: proteger su selva, su agua, su vida. No fueron consultados, no pactaron con nadie. Solo exigían lo que ya les correspondía. Tuvieron el apoyo de la CONAIE y de muchas otras comunidades. Fue una resistencia con raíz.
Años después, la tensión sigue latente. El gobierno ecuatoriano aún tiene una deuda con sus pueblos. No basta con discursos vacíos sobre diversidad mientras se reprime a quienes la representan. Proteger a los pueblos indígenas no es un gesto de cortesía. Es una obligación moral, constitucional y urgente. Porque sin ellos, la Amazonía no sobrevive. Y sin la Amazonía, tampoco sobreviviría la humanidad.
Recomendaciones literarias: cuando el alma de la tierra habla
1.“Los ríos profundos” – José María Arguedas
Una joya de la literatura andina. Escrita por un autor quechua-hablante, esta novela explora la relación entre naturaleza, cultura indígena y cosmovisión espiritual. Ideal para entender el respeto reverencial hacia la tierra desde dentro.
Recomendado para: lectores que quieran sentir la selva y la montaña como entidades vivas.
2. “El hablador” – Mario Vargas Llosa
Un homenaje a los pueblos amazónicos peruanos, en especial los machiguengas. Reflexiona sobre la mirada occidental frente a los pueblos originarios, el valor de la oralidad y los dilemas de “proteger” sin invadir.
Recomendado para: quienes quieran cuestionarse el rol del visitante y la delgada línea entre preservar y colonizar.
3. “Sabiduría ancestral amazónica” – recopilación de Michel Perrin
Una obra que reúne mitos, medicina, rituales y creencias de varias culturas amazónicas. Te introduce de forma directa en sus formas de ver el mundo, el cuerpo y el entorno natural.
Recomendado para: mentes curiosas que buscan la voz directa de los pueblos originarios.
4. “Las venas abiertas de América Latina” – Eduardo Galeano
Sí, es un clásico, y sí, es imprescindible. Para entender cómo se ha saqueado sistemáticamente la tierra y la dignidad de estos pueblos en nombre del progreso.
Recomendado para: los que quieran poner en contexto el conflicto del pueblo Shuar con el Estado y las mineras.
🍌 Tarta del mes: Plátano y cacao con toque amazónico
Inspirada en los sabores que se encuentran en la selva y pensada para recordarnos que lo más dulce puede ser también lo más sencillo y respetuoso.
Ingredientes
3 plátanos maduros (bien negritos por fuera, los más dulces)
100 g de azúcar moreno (o panela si tienes)
2 huevos
80 ml de aceite de coco (o de girasol si no tienes)
150 g de harina de avena o trigo
30 g de cacao puro en polvo
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de bicarbonato
1 pizca de sal
Un puñado de nueces o trocitos de chocolate negro (opcional)
Preparación
Precalienta el horno a 180 °C.
Machaca los plátanos con un tenedor hasta hacerlos puré.
Añade los huevos, el aceite y el azúcar. Mezcla bien.
Incorpora la harina, el cacao, la canela, la sal y el bicarbonato. Mezcla hasta que quede homogéneo.
Añade las nueces o el chocolate si vas a usarlos.
Vierte la mezcla en un molde engrasado.
Hornea entre 35 y 45 minutos (haz la prueba del palillo).
Deja enfriar… y si puedes resistirte, sírvelo con un poco de yogur de coco por encima.
Esta tarta no solo huele a selva húmeda y dulce, sino que es un canto a los frutos que nos da la tierra sin pedir nada a cambio… salvo respeto.
Mi especial agradecimiento a la familia Tzamarenda de Palora, Ecuador.
Muy particularmente, al Ilustre Señor D. Estalin Tzamarenda, alcalde de Palora, diplomado en Relaciones Internacionales en París y con formación especializada en Suiza en temas de medioambiente, cultura y cambio climático. Formó parte del Grupo de Cooperación y Ayuda Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas y desempeñó un papel destacado como organizador y miembro del Fórum Mundial entre los años 2004 y 2006 (fuente: https://palora.gob.ec/nuestro-alcalde/).
Gracias también a sus hijos, Nanky y Naykim Tzamarenda, dignos exponentes de su cultura, hospitalidad e idiosincrasia, y por haberme atendido siempre con tanta generosidad y calidez.
Del mismo modo, deseo expresar mi gratitud al escritor y profesor de Filosofía D. Damián Marrero Real, quien aceptó con afecto ser el lector cero de esta columna, que no pretende ser otra cosa que una reflexión abierta sobre modelos alternativos de explotación turística que realmente funcionan, respetando el medioambiente y las comunidades que lo habitan.
Porque, en definitiva, cuando hablamos de turismo, no es la cantidad lo que importa, sino la calidad.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
FIRMA INVITADA
RELATOS
UN PASEO POÉTICO
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
LA MAGIA DEL TEATRO - Ina Molina
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
DESDE MI BALCÓN - José Luis Regojo
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
RELATOS DE CINE - Luis Alberto Serrano
LA VOZ DE ARICO - María García
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
NAVEGANDO POR LA RED - Lola May
PIÉLAGO - Alexis García
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
ARTDESER - Esteban Rodríguez
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
EPISTOLAR - Inma Flores
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
LENGUA VIVA - Pablo Martín
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
TERTULIACTE
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
ENTREVERSOS
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
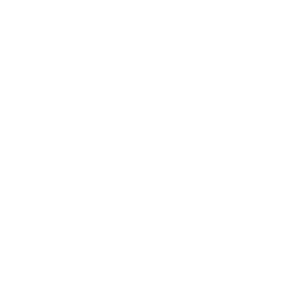

Añadir nuevo comentario