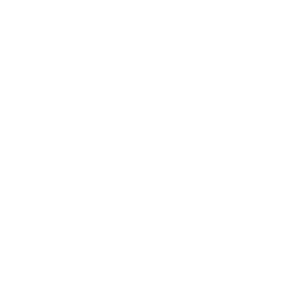Soledad y memoria: Cuerpo de Ausencias de Carmen Paloma Martínez por María Teresa de Vega

Si me preguntaran por el último poemario leído con capacidad de emocionar intensamente, respondería que es este “Cuerpo de ausencias”, de Carmen Paloma Martínez, con la virtud añadida de llevar a quien lee a comprender ese mundo donde nada motiva a la poeta a alzarse del suelo, escorado hacia la aflicción, el desconsuelo, nulo el impulso que avive el aliento. Los anhelos frustrados como fiel retrato del humano con el que ella se identifica, la identidad permanente –a la que vuelve tras los múltiples cambios–, aquella que pareciera rotularse como la estación en que es definitiva la desdicha.
No es ajena la memoria a este movimiento, pues es la base de nuestra identidad, la base desde donde la poeta lanza su grito, su elocuente enumeración de infortunios. El poder de su memoria es totalitario, la desgasta, la consume. La agota, ya que, después de cada caída, se reanima y se empeña en sobrevivir.
Pues no hay vinculación ajustada con un mundo que se le aparece pálido, desordenado tras el velo de la cotidianeidad. Un mundo que ya no consiste en un gozoso transcurrir, siquiera reposo en sitio esclarecido alguno.
Sucede, y lo vamos viendo en la lectura, como si la autora se hubiera salido del Todo significativo y no encontrara el modo de volver a entrar. No encuentra el pasadizo, la grieta, la circunstancia feliz que la reúnan con la tranquilidad de ánimo –y nos atrevemos a pedir más–, con la alegría ajena a la soledad.
La soledad es propiedad del ser humano, consecuencia de su individualidad. Ahí nos encontramos, en el límite, solos e incomprendidos, humillados. La soledad es un don cuando estamos con nosotros mismos y nos examinamos, nos corregimos, concebimos ilusiones, y a la vez –como ocurre en este poemario tantas veces– es una condena si lo que prefigura es la permanente infelicidad. En el prólogo a este libro, que ofrece una síntesis cabal, perfecta, la poeta Rosa María Ramos Chinea escribe que nuestro poemario es una historia de soledades. ¿Cuándo empieza la soledad?
Muy pronto, en la infancia, y quizás sea ese el motivo por el que, en los períodos que siguen, sea cada vez más profunda. La protagonista es la piedra horadada por el agua que cae una y otra vez sobre su cuerpo expuesto a la intemperie, al desgaste. La infancia también da paso al miedo –si bien otros momentos se visten luminosos–. Todos los matices de la desdicha aparecen ensartados en una cadena que se siente como la posibilidad de una condena a la locura. Atenazado el destino, que se siente como fatalidad, atenazada la lengua para pedir auxilio.
Todo lo anterior lo asume un cuerpo, un cuerpo cuya envoltura es la sequedad, el desierto instalado entre sus pliegues, inencontrable el auténtico cuerpo, el suyo, su amparo, esa guarida que hasta algunos animales tienen en la tierra que los cobija.
Fatigosa es la sensación de experimentar el cuerpo —de ausencias, ya el título, como los buenos títulos lo resume todo— ceñido, amurallado, que clama por la liberación de cuanto es quemantemente nocivo. Liberación ajena a toda huella que dé pie a que la encuentren cuando está consigo misma, en soledad bien aprendida, sola en el espacio único de ella misma.
Seguimos con el poemario. Comprobamos que la aflicción es una constante. No consuela el mundo exterior, todo lo contrario, es obtuso, no la anima, la fatiga, la inquieta. La orilla al lodazal, a la soledad dañina. O la entrega al silencio más escondido, el que más duele, ese que el humano aplasta al fondo de la conciencia donde yace aquello que no quisiéramos saber. Allí yace también imperturbable el “conflicto”. Abismo insistente que toma posiciones, la zozobra llama salvajemente, y la empuja al pensamiento de querer renunciar a la vida.
A partir del poema “Deportada” hay un cierto cambio en la fuente de sus emociones. ¿De dónde ha sido arrancada, desterrada? Lo ha sido del Edén –sin su Adán –, donde lo paradisíaco se hace carne y sangre, árbol y cielo despejado. El lugar de la plenitud, de la vida erguida, donde el pie camina confiado, sin imaginar trampas en las que caer vencida.
El amor ya no está. Viene el caos, la desobediencia del cuerpo, la palidez exánime del mundo. Sin puerta por donde huir. ¿A dónde? Solo el umbral es presencia, reja carcelaria a cualquier salida. Y sigue el drama porque la memoria insiste en su dominio, en empujar a la poeta por los corredores de sombra, el cuerpo propio sin timón. Podemos agotar de su mano, todos los nombres para el desconsuelo, cuando recuerda su ayer de flor del Paraíso, un dolor que provoca un sentimiento desgarrador. Viene con lo que ya está muerto, el amado a una distancia inconmensurable, un acceso imposible.
Ese amor acabado que queda “Donde habite el olvido”. Como sabemos este es el título de un poemario dentro de una obra mayor “Entre la realidad y el deseo” de Luis Cernuda, del que Carmen Paloma toma unos versos como epígrafe de un poema. Ese gran poeta que escribió, con tono desesperado, unos versos tan consonantes con la experiencia de nuestra autora: No es el amor quien muere/Somos nosotros mismos. Y aquellos otros versos que casi sabemos de memoria: Donde habite el olvido/ … Donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas/ … Donde el amor no esconda como acero/ En mi pecho su ala/Sonriendo lleno de gracia mientras crece el tormento.
Traigo aquí estos versos porque veo a Carmen Paloma inmersa en el acervo de una poesía de la devastación, donde a la solidez, se opone el humo; a lo complaciente, el desgarro.
Tenemos que añadir en lo que sería una larga lista, a Chantal Maillard, de quien toma también nuestra poeta, para un epígrafe, unos versos de su poemario “Hilos”, en el que se dice en un momento de pesimismo con tentación al suicidio: Tres sombras confundidas tiraban de mí. Y desde ese dolor escribe que ya no podrá cocrear la hermosura. Y eso es tristísimo, pensamos. Y el que se recoge en nuestro poemario: si el amor fuese eterno/si al menos/ el amor?
En un contexto distinto tenemos a la poeta venezolana-canaria Rosa María Ramos Chinea en “Cronología de la fatiga”, un texto afligido, doloroso, en el que habla de las etapas de su vida que dan como resultado el agobio, el agotamiento.
Y tantos y tantas otras que se inscribirían en la tradición del dolor, del pesimismo existencial, del extrañamiento del mundo.
Este torrente de versos, esta catarata de emociones de Carmen Paloma Martínez, ha sido, en mi opinión, un ejercicio de catarsis, con el fin de arrancar el dolor de raíz, de la liberación del recuerdo que agrade, tanto para la autora como quizá para quien sostuvo este libro en sus manos.
La poeta vuelve, desde el legendario Jardín a su lugar de origen, que es cualquier lugar donde todo sobra. Después partir, cruzar los cielos, olvidar todo lo que se volvió yermo, oscuro. Al final del poema aparece la luz y la ilusión de “volver a ser”.
Formalmente hablando, sus poemas están plenos de sentido artístico. En su verso se funden significación y ritmo. Un ritmo muy conseguido, columna vertebral de la organización del poema. Son esas enumeraciones de cadencia trimembre, a veces de cuatro miembros, pistoletazos que rompen el corazón.
Y el color, el color con que construye rotundos dibujos, se adueña de los sentidos, y al fondo último de los abismos del abatimiento, brillan como piedras preciosas.
Mayo 2022

- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife