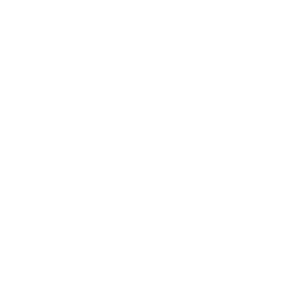Domingo Acosta Felipe vive poéticamente, de Rosa María Ramos Chinea
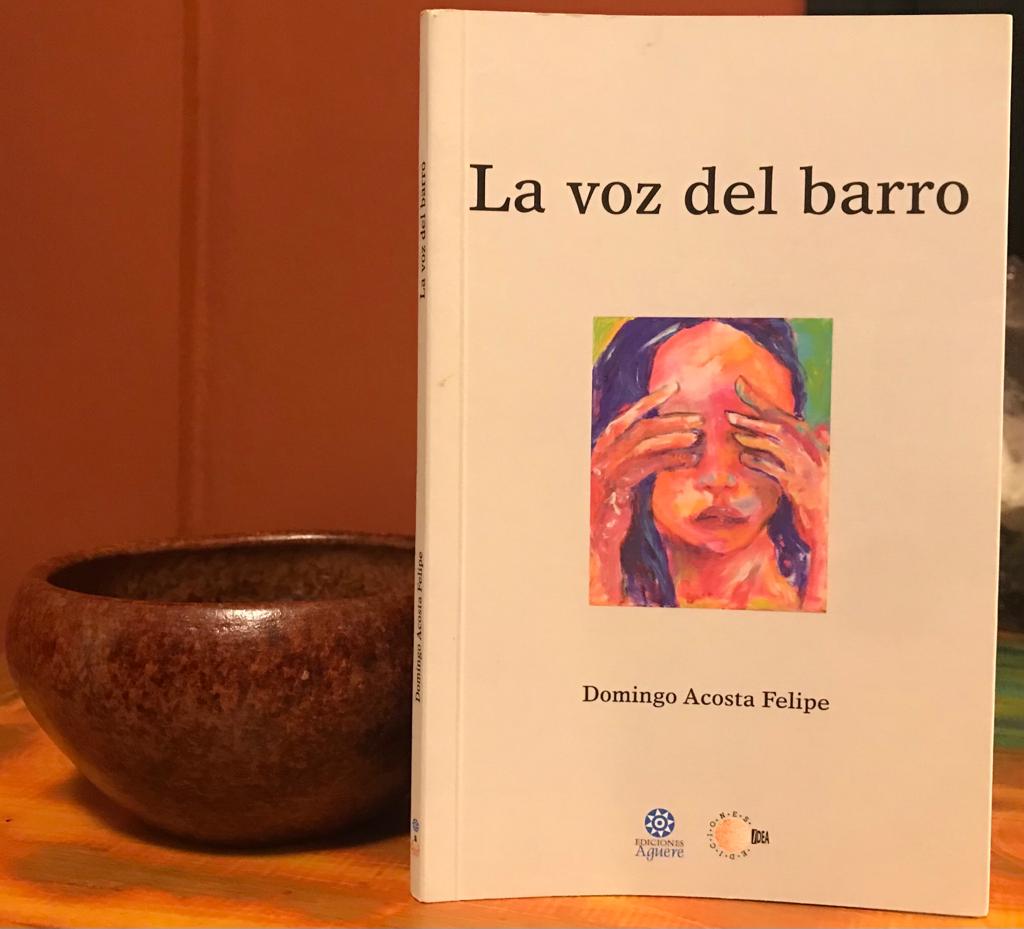

El hueso es un héroe de la resistencia.
Oscar Hahn
En nuestro tiempo, si hemos de sobrevivir al caos, a la memoria herida, al desamparo, será seguramente, intentando vivir poéticamente. Para el poeta Armando Rojas Guardia (1949 – 2020): “Vivir poéticamente es vivir desde la atención: constituirse en un sólido bloque sensorial, psíquico y espiritual de atención ante toda la dinámica existencial de la propia vida, ante la expresividad del mundo, ante la sinfonía de detalles cotidianos en los que esa expresividad se concreta (ello implica un refinamiento orquestal de la vida de nuestros sentidos y un esfuerzo consciente por aquilatar nuestra percepción de los objetos que pueblan nuestro entorno).”
Si algún poeta de nuestro entorno más cercano se conduce por la existencia con la plenitud de sus sentidos explorando el universo, recopilando datos desde una fina percepción y un lenguaje tan único como su propia respiración, ese es, sin lugar a dudas, Domingo Acosta Felipe, nacido en La Palma, isla singularmente verde, que como todo pedazo de tierra, de la que solo se puede escapar hacia el mar, esconde un sinfín de misterios, de historias enterradas en sus resquicios, de heridas brotando su sangre en las paredes de las ancestrales cuevas.
Acosta Felipe siempre ha agudizado sus sentidos para escuchar con detenimiento el sonido solitario del mar, que aunque poblado de vida, lleva consigo el silencio de las profundidades. El poeta también se ha sumido en el esfuerzo vivo de escuchar La Voz del Barro, (Ediciones Idea-Aguere, 2019). De ese contacto hondo y sigiloso, con la masa de tierra y agua mezcladas (ese material moldeable cuyos vestigios yacen rotos en pedazos de vasijas, canijos, objetos que son el rastro imborrable de una etnia crecida entre sus dioses) nace este libro, contado desde la curiosidad de un niño, desde el rigor del adulto científico, desde la expresión del más sonoro y rotundo verso.
El lenguaje, en cada poema, es puro, directo y libertario. El ritmo es la cadencia entrecortada del asombro: el descubrimiento de los pedazos de la memoria, quemados al sol, cenicientos y olvidados. Ahí, en “la cueva herida” yace el cráneo olvidado de un niño. Y la persona poética inicia la narración borrosa que topa con la ancestral ausencia de vida: “La vida es una graja / en esta carne ausente.”
Bajo el influjo de Abora, el ser supremo de la religión guanche en la isla de La Palma; y ante la mirada impávida de roques y montañas, lugares sagrados donde habitan las divinidades; la persona poética, en La Voz del Barro, visita el lugar de culto de los aborígenes y se hace preguntas cuyas respuestas no afloran. Ahí están los huesos de antepasados que guardan la memoria que se busca descifrar desde todo lo que ha sido borrado y olvidado. Así leemos: “Tu nombre / en el olvido / de un pequeño / cráneo.” He aquí la resistencia heroica del hueso que se empeña en yacer hasta ser encontrado para el vértigo y el asombro del que descubre el silencio que grita, el silencio que cuenta la historia. El aborigen extinto como extinto el guirre. La desaparición de unos seres y su tiempo: “Debajo del cardón / no queda nadie.” Solo esquirlas y piedras. Lo fósil.
La persona poética convertida en arqueólogo, cava, se empeña en buscar lo que reside debajo de la vegetación: guaydiles, tajinastes. Lo que habita en el ojo del ave, testigo de lo no dicho: grajas, mirlos, cuervos. La memoria está allí abajo y en las profundidades de la cueva. ¿Sus piedras guardan la memoria? La osamenta fragmentada, como los anforoides resquebrajados, como la historia quebrantada.
El personaje que explora sentencia: “Cojo la lupa,” en su afán de reconstruir el pasado inasible, examinando lo que hay de invisible en las bocas, las sonrisas, la algarabía de una niñez crecida sobre la tierra ahora oculta, ahora olvidada. En definitiva, en su deseo voraz de hallar respuestas: “Hay que encontrar el vértigo. / El domicilio de la vida.”
Hay en La Voz del Barro una pregunta en la que la palabra escarba, asistida por sus instrumentos, para encontrar luz, abrir un puente entre el abandono de lo ya extinto y la restauración de la verdad en todo lo narrado: “¿Dónde estará la cárcel o el azúcar, / poética de la herrumbre, / un imposible de escribir?”
Surge de las entrañas del poemario una imagen de temblor, para quedar grabada por siempre en la memoria; “La lava es negra, / casi un sombrero de la muerte.” ¿ Qué sepulta la lava quemante? Si nos guiamos por la voz poética acordamos que “No queda geografía de aquel tiempo.” Toda memoria de volcán yace sepultada bajo tierra y el tiempo implacable borra toda imagen de lo que fue.
A medida que avanzamos en la lectura nos abrasa el vértigo de tiempos de fuego: “Es dura soledad / el tiempo, una ecuación de incendios.” Percibimos olores agrios, el rancio aroma de la devastación. El palpitar de lo vivo arrasado por la herida jamás sanada: “Ya nunca ilesos.” Y el mar atestiguando el vértigo: “He de morirme ya,” habiendo completado la agenda de la memoria, tomado todos los apuntes: “Escribo. / Es la memoria.”
El yo poético revela un cansancio, es la fatiga de la ausencia “sin ti no quiero el mar ni los recuerdos” ¿A quién le habla? ¿Acaso a lo que la poesía dicta desde las anotaciones de la memoria colectiva?
Asalta la incertidumbre constante que no facilita ninguna elección: “el bosque se posa en una duda.” Todo lo humano inquieta, asombra y la soledad persiste a pesar de un mundo lleno de gente: “la soledad está llena de personas.”
En su viaje, el ser poético busca incansable el reencuentro con las raíces, como si dos dimensiones vibraran juntas: “no hay línea entre dos mundos.” El pasado y el futuro se superponen y el tiempo es otra vez vértigo, miedo infantil que resurge en el regreso: “El niño vuelve.” Su trágica inocencia fósil retorna a la oscuridad silenciosa de la cueva. Algo muy suyo queda suspendido en el aire frío de las incógnitas.
El nuestro es un mundo de verdades extraviadas, de misterios nunca revelados. Y el ser humano sigue su tránsito, a ciegas, buscando sin éxito cerrar las grandes heridas. El rumor aciago de un volcán vuelve a enterrar los días acontecidos, y seguimos perplejos ante lo inevitable.
La Voz del barro (con prólogo del poeta Antonio Arroyo Silva y epígrafe inicial de la poeta Aida González Rossi) es un libro que nunca se cierra, una especie de cuaderno de explorador que nos acompaña en nuestra propia búsqueda. En cualquiera de sus poemas, agrupados en ocho magníficas partes, está la isla de ahora y la perdida, se escucha el mar que las circunda, sus pájaros extintos, la exuberancia de su verdísimo paisaje. Y sobre todo, la historia no revelada y la eterna indagación sobre la verdad, la revelación de los grandes misterios.
Domingo Acosta Felipe, el poeta marino, el niño que viaja incansablemente, el arqueólogo de la palabra, el hombre que indaga siempre, vive poéticamente. En cada verso de este libro y todos sus extraordinarios poemarios continúa mostrándonos verso tras verso, y de maneras insólitas, todo lo que su tierra, su mar y su cielo le cuentan. Esos mensajes tan gigantes que toda la humanidad quisiera llegar a descifrar.
Solo la poesía verdadera esconde, tras su honestidad, los arcanos que deberemos escudriñar para alcanzar, si no las respuestas últimas de nuestra existencia, al menos la paz que brinda el haberlo intentado todo para no sucumbir ante la oscuridad, el caos y la indolencia.
Foto de Carmen Paloma Martínez
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife