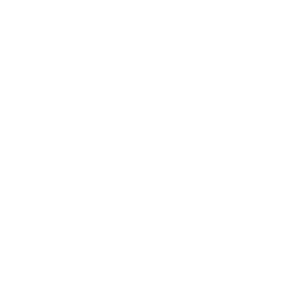La primavera de Isa Hdez.


Cada mañana contemplaba las gotas del rocío en los jazmines, gerberas y geranios de su patio engalanado, y se embelesaba con la fragancia de azahar de los naranjos y limoneros en flor que destacaban en la huerta y que, se mezclaba con el olor del café que salía del hogar y avivaba hasta los más recónditos pensamientos.
Contaba que ese paseo matutino le daba vida, fortaleza y alegría. Su nieta la miraba con dulzura y gozaba de ella cuando pasaba aquellas vacaciones de primavera que se le hacían cortas, porque su ilusión era poder disfrutar de los placeres que la naturaleza regalaba en primavera. Carolina no quería pensar en el día que su abuela ya no estuviera porque toda aquella belleza se apagaría como le pasó a su vecina Isaura, que, cuando se marchó a descansar, las puertas se cerraron y todo se secó.
Mariana se estremecía cuando miraba el patio de su vecina y se imaginaba el suyo igual, cuando ella ya no estuviera, por ello se aferraba a la vida y disfrutaba cada instante, y transmitía toda su enseñanza a su nieta que sería su única heredera. Carolina la consolaba y le decía que ella cuidaría de aquel vergel, y le prometía que cuando terminara sus estudios pasaría más tiempo con ella; su abuela le sonreía, la besaba y la agasajaba.
Las dos se adoraban y suspiraban de emoción. Carolina estudiaba ingeniería de montes, y su aspiración era dejar la gran ciudad y trasladarse al ámbito rural, le gustaba el campo y por ello su abuela tenía la esperanza de que cuidara de sus tierras porque en un futuro cercano serían para ella. Carolina cumplió su promesa y se la oía por las mañanas canturrear a la par con los jilgueros como si estos le transmitieran los mensajes a su abuela.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife