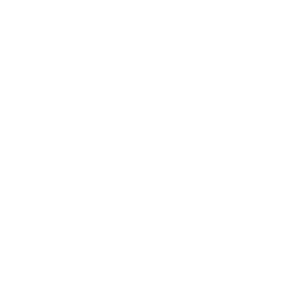Vivencias en La Laguna de Eulalia Teresa Rodríguez


Cuando en algún momento he retrocedido en el tiempo, no he podido evitar cierto aire de nostalgia al despertar mis sentimientos recordando mi época de estudiante en La Laguna.
Viene a mi memoria aquella jovencita de diecisiete años con una maleta llena de sueños, acompañada de sus padres en el muelle de Santa Cruz de La Palma. En el momento de subir al barco nos abrazamos. A mi padre le brillaban los ojos y mi madre se secaba las lágrimas. A la izquierda de ellos, alejado, estaba mi primera ilusión con su mano en alto enviándome un adiós. Mi corazón latía atónito y disperso.
El barco en el que embarcaba era el correíllo “La Palma”, que comunicaba las islas con periodicidad, transportando máximo doscientos pasajeros en primera, segunda y tercera clase, también transportaba mercancía y correspondencia. Tenía el puente abierto, la chimenea era de color mostaza y el casco pintado de negro. Mi padre decía que estaba hecho con los mejores avances del momento, que se fabricó el mismo año que el Titanic en el Reino Unido y que su diseño era similar a este, salvando las dimensiones.
Al llegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, mi amiga María Nieves y yo cogimos un taxi para que nos llevara al lugar que sería nuestra residencia en La Laguna, en la calle Marquez de Celada, cerca de la iglesia de La Concepción. Una casa de dos plantas con un gran patio trasero donde había un jardín con camelias y un pozo. Cuando llegaba la época de verano, era el lugar donde nos poníamos a coger sol.
Éramos alrededor de veinte estudiantes, casi todas de la isla de La Palma; ya que los dueños eran de allí.
Por aquella época en esa calle había dos residencias, la de doña Mela, que era donde yo me hospedaba, y un poco más arriba la de doña Rosario, una casa de dos plantas que alojaba un número de estudiantes similar al anterior donde también la dueña era palmera.
Fui muy feliz allí, doña Mela se preocupaba mucho por nosotras, las comidas eran buenas y los postres de los domingos eran especiales. Teníamos que recogernos a las nueve de la noche, si por alguna causa llegábamos un poco más tarde teníamos que avisarla.
Algunos fines de semana se celebraban fiestas en los colegios mayores de San Agustín y San Fernando, a los que acudíamos con frecuencia. También íbamos a los bailes que se celebraban en el teatro Leal, en el Orfeón La Paz, y en el club “A- Gogo” en la avenida de la Trinidad. Teníamos que pedir permiso para regresar más tarde y nos dejaban estar hasta las diez de la noche.
Desde que descubrí La Laguna me fascinó. Era la capital intelectual de Canarias, albergando la Universidad, su casco histórico, una preciosidad; las calles alineadas, la categoría de sus palacios, las plazas, museos; la cantidad de iglesias y monasterios debido a su extensa tradición católica.
Siempre me llamó la atención el convento de Santa Catalina de Siena. Me quedaba mirando aquel edificio y la fachada con los dos miradores de madera con celosías desde donde las monjas de clausura podían ver el exterior sin ser vistas. La iglesia con su techo de madera artesonado y su altar de plata. Me gustaba ir a misa allí. Cuando entraba me llamaba la atención ver las monjas de clausura separadas de los feligreses por medio de unas rejas. No comprendía, como era posible tomar los hábitos para dedicarse a una vida monástica, enclaustrada, renunciando a la maternidad, empleos, carreras, fiestas …
Recuerdo con mucho cariño la fuga de San Diego, el trece de noviembre. Íbamos el día anterior a la Ermita de San Diego del Monte a contar los botones de la estatua de mármol del fundador del convento, Juan de Ayala. Decían que ese rito daba suerte en los exámenes. Al día siguiente nos íbamos al monte y por la tarde, recorríamos los bares de La Laguna cantando con las guitarras. Entrábamos en Artillería, El Brasilia, Maquila, La Oficina… eran los bares que más visitábamos, para terminar cenando chocolate con churros en “El Buen Paladar”.
El único medio de transporte rápido para cruzar la ciudad de La Laguna era la guagua, llamada “ La Cirila”. Se convirtió en un elemento propio de las calles laguneras, sin duda, cubría una necesidad real para la población. Dos de ellas realizaban los trayectos de ida y vuelta desde San Benito hasta el Barrionuevo y las otras dos cubrían los trayectos desde este último punto hasta el Rancho Grande. Era muy barata y hacía el recorrido de ida y vuelta por el mismo precio. Cuando estábamos cansadas de estudiar nos subíamos en ella para despejarnos un poco, algunas veces no nos bajábamos y volvíamos a recorrer las calles por el mismo dinero.
Los cines que había en La Laguna en aquella época eran: el cine Dácil, ubicado en Barrionuevo, El Victoria en Heraclio Sánchez, y el Coliseo en La Concepción. El dueño de este último era el yerno de doña Mela, que nos regalaba las entradas cuando queríamos ver alguna película.
No puedo dejar de nombrar a mi Cristo de La Laguna, los sábados solíamos ir a misa allí. En épocas de exámenes me encomendaba a él, era mi confesor particular, le contaba mis cosas y le pedía consejo. No sé lo que me pasó en La Laguna, allí se acrecentó mi fe religiosa y me encontraba bien conmigo misma.
La movida de aquella época se encontraba desde La Catedral hasta La Concepción. A mis amigas y a mí, nos gustaba ver el ambiente que había en la calle, así que paseábamos por ella y solíamos tomarnos un refresco en el bar Carrera, conocido en aquella época por reunir a los jóvenes más guapos de la ciudad.
Con el paso de los años, me vine a dar cuenta de la importancia que tendría para mí aquella etapa de mi vida en esa maravillosa ciudad. Sus rincones y mis vivencias, quedarían para siempre impresas en mi corazón.
Mis sentimientos por La Laguna han sido reflejados en el siguiente poema de mi último libro “La morada de los sueños”
Afloran en mis sentimientos
bosques de ilusión
al recorrer tus calles.
Mi mirada se pierde
por tus rincones
mientras la penumbra
baila, gira y se agita
buscando las huellas
de mis pasos.
Suspiro, te contemplo:
torre, iglesia, convento,
plaza, misterio, leyenda.
Visualizo sombras
y reconozco a la joven:
los libros bajo el brazo
y el corazón abierto a la vida
en las frías mañanas
del invierno.
Reconozco a la joven
acunando ideales
en reuniones, tertulias,
con pasión y firmeza.
Reconozco a la joven
haciendo vibrar su guitarra,
fiel acompañante,
por las tascas laguneras.
Te reconozco, Laguna,
en las noches sin horas
donde los sonidos que te nombran
viajan dentro de mí
para luchar contra ese vendaval
que lo va arrasando todo.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife