A la memoria de mi hermano Ricardo


El día 21 de este mes de diciembre de 2024 se cumplen 25 años de la muerte de mi hermano pequeño, una muerte súbita y temprana. Ese día, la vida me enseñó su cara más fea y dolorosa. Como recuerdo a su persona, a quien fue como un hijo para mí, puesto que desde el momento de su nacimiento lo pusieron a mi cuidado, para él va este relato que escribí hace muchos años para mitigar mi pena y que aún hoy siento. Es un relato del momento de su partida.
SIN EPITAFIO
A la memoria de mi hermano Ricardo
No tiene tumba. Su cuerpo fue incinerado y una parte de las cenizas esparcidas en la mar océana y la otra en el altiplano Valle de Ucanca, sin embargo, donde la huella de su sangre permanece, algunos vagabundos de corazón agradecido, depositan flores cada mañana.
Murió en el cruce de unión de la calle Quevedo con la avenida La Salle, aquel veintiuno de diciembre de 1999. Ninguno de la familia estábamos allí, pero, en todo momento, estuvo rodeado del cariño y la solidaridad de la gente del barrio. Después de ese aciago día considero a Miguel Ángel, director de un conocido banco, como un hermano adoptivo porque la sangre de Ricardo le empapó cuando, en un generoso intento por ayudarlo, en la agonía de una muerte temprana y traicionera, le levantó la cabeza de la áspera acera y la descansó en sus brazos. El último vestigio de vida cobró forma de vómito granate. La misma sangre que aún se aprecia en el suelo, a pesar del tiempo transcurrido y limpiarla varias veces, manchó su inmaculada camisa de ejecutivo, ocupado en esos momentos en menesteres de buen samaritano.
Evocar la reciente muerte de mi querido hermano Ricardo, casi un hijo para mí, al margen de la desoladora pena que me produce, me lleva a los tiempos en que en estas lejanas islas un manto negro cubría la vida de sus habitantes. Allá por la década de los cincuenta parecía que el sol no saliera nunca por el Este, sino que siempre estuviera a punto de ocultarse tras la línea de poniente. Dos mil kilómetros de océano nos separaban de la península y, de la capital de la provincia, casi seis horas de trayecto por una carretera serpenteante y estrecha, salvando altos picachos y profundos barrancos.
A pesar de que la afanosa gente isleña arañaba la tierra y se enfrentaba al mar para subsistir y salvar la dignidad, carecíamos de medios para casi todo. En esa época dura y lejana, Ricardo, mi querido hermano, casi un hijo para mí, ya estuvo a punto de abandonarnos. Era solo un bebé, ardía en fiebre, parecía que estuviera sobre una parrilla. Una constante tos le impedía descansar, y mamá, solícita y resolutiva como siempre, comenzó a darle los remedios de que disponía, que no pasaban de ser infusiones, paños de agua fría para aliviarle tanto ardor y poco más.
La cosecha había sido mala y no teníamos dinero para llevarlo al médico. Cayó la noche con la negrura de la desesperanza, papá había salido, como siempre hacía, pasara lo que pasara. Mamá se quedaba protegiendo a sus siete polluelos mientras el gallo abandonaba el corral y partía a mocear.
Pasaron las horas y el niño empeoraba, mamá no cesaba de llorar y yo lo único que podía hacer era estar a su lado, obedecerla en todo y rezar. Rogaba al Señor que pusiera bueno a aquel serafín de ojos tristes.
Mientras lo velábamos, el resto de los pequeños dormían, yo los acosté pronto para evitarles la pena de ver aquel cuadro goyesco. En el transcurso de las horas no apreciábamos mejoría alguna, todo lo contrario, el niño apenas podía respirar y ni los sahumerios de salvia, eucaliptos y tomillo que mamá le había hecho lo mejoraban. Se moría. En la madrugada, mamá comprendió que la situación se le iba de las manos, que perdía a Ricardo, y tomó la decisión de llevarlo al médico, ya buscaría la forma de pagarle. Vístete, hija, vamos a llevar al niño a casa de don Antonio, me dijo con la voz más triste y cansada que he escuchado.
Salimos a la negrura de la noche y a la soledad de las calles. Un perro vagabundo fue quien único se nos acercó. El pequeño apenas respiraba y cuando en su incesante lucha por sobrevivir conseguía atrapar un poco de aire, ruidos infernales y una tos inacabable salía de su garganta. El doctor nos abrió medio dormido y algo refunfuñón por nuestra impaciente forma de llamar. Vamos, vamos, ¿qué tanta prisa?, murmuraba, sin esperar respuesta. Auscultaba a Ricardo, mientras, mamá no cesaba de llorar y preguntarle, atropelladamente, si se salvaría, ¿qué tenía su niño?
Yo, en un rincón, asustada, era testigo silencioso. Nos dedicó poco tiempo, tal vez tenía prisa por volver a su confortable cama. Buscó en la gaveta de su mesa y sacó un frasquito con un líquido incoloro que entregó a mamá. Le da veinticinco gotas de esto y vuelva mañana, le dijo.
Salimos cargadas con la misma pena que entramos. Las horas parecían estar detenidas y, tanto mamá como yo, pasamos el resto de la noche vigilando al pequeño. El sol despuntó tímido y arropado por perezosas nubes blancas como dulces corderos. A medida que se elevaba por el horizonte, mi hermano mejoraba visiblemente. La fiebre remitía, los golpes de tos eran cada vez más espaciados y la respiración se le fue normalizando.
Alabado sea Dios, glorificábamos al Señor, agradecidas. Volvimos al doctor como nos había indicado, aunque mamá aseguraba que sería un gasto inútil, el niño estaba salvado. Y, esa vez, así fue. Cuando entramos en la consulta, el médico no daba crédito a lo que veía. La noche anterior nos había despedido, sin más, convencido de que el niño moriría en las próximas horas, nos explicó más tarde.
_ ¿Han vuelto? No puedo creer que esta criatura haya vencido a la bestia de la difteria, repetía, moviendo la cabeza.
Esa no fue la única vez que tuvimos que salir corriendo con Ricardo para salvarle la vida, y siempre lo habíamos conseguido, por eso, aún hoy, no ceso de preguntarme qué hubiera sucedido si mamá o yo hubiéramos estado a su lado esa fatídica mañana. No le faltó la asistencia de varios médicos y otros tantos enfermeros y, además, contaban con el apoyo técnico de dos ambulancias medicalizadas, pero, con todo, no consiguieron reanimarlo del paro cardiorrespiratorio que sufrió.
¿Qué hubiera sucedido de estar mamá o yo a su lado?
Nunca lo sabremos.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
FIRMA INVITADA
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
DESDE MI BALCÓN - José Luis Regojo
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
LA VOZ DE ARICO - María García
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
LA MAGIA DEL TEATRO - Ina Molina
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
AMANECE, QUE NO ES POCO - Angie Hernández
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
LENGUA VIVA - Pablo Martín
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
LETRAS Y COLORES - Juan Francisco Santana
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
EPISTOLAR - Inma Flores
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
RELATOS
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
HIPERBÓLICA LETRA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
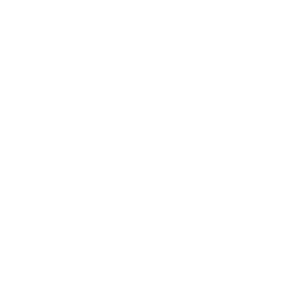

Añadir nuevo comentario