Ante todo, vocación

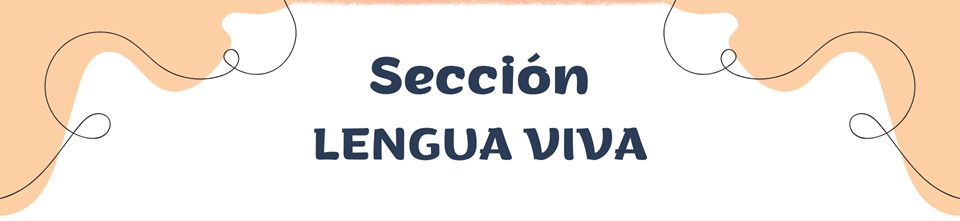
Tuve la suerte de compartir dos cursos con Marta, compañera y amiga, ejemplo de vocación y entrega absoluta a la enseñanza. Unas pinceladas de las muchas conversaciones compartidas, plasmo aquí, aunque merece infinito reconocimiento, el que jamás persiguió, el que injustamente de forma oficial le fue negado.
La vida le había conducido por derroteros muy dispares. La vocación por la enseñanza jamás le había abandonado, aunque durante unos años se encontró fuera de España: la vida, el amor. Lejos de su venerada rutina.
Se sorprendió desvinculada de las aulas e insertada en las labores de señora, dirigiendo la mansión, el séquito de sirvientes, organizando eventos en las alturas de la diplomacia, donde se movía su marido.
El vértigo de su novedosa existencia la sorprendió en cuanto la pasión amorosa hubo comenzado a debilitarse en él. Muchas, demasiadas horas rellenadas con el silencio, la ausencia del diplomático, su esposo. Sin alumnado, sin compañeros de profesión cercanos, sin retos que afrontar en la enseñanza, en medio de una vida que ya sentía impostada. Un poso de nostalgia fue cubriendo cada día, tan solo la menguada presencia de Robert, su marido, calmaba su desazón.
Le parecía injusto cargarle con más preocupaciones, un asunto menor; ya habría tiempo de compartirlo. Durante la acuciante espera del momento idóneo, la solución llegó: embarazo no programado. La emoción irrumpió en ella; lejos del protocolo que encorsetaba su vida, se lo comunicó a Robert al llegar a casa, en presencia de varios miembros del servicio.
Aquella expresión, aquella mirada reprobatoria, aquel mutismo tan elocuente, paralizó de cuajo, por primera vez, la desbordante alegría de la futura madre. Nada dijo, se dirigió a su habitación, la vista hundida en la incomprensión, pero con la firme decisión de que transitaría acompañada o sola por el camino abierto de par en par.
Se desmoronaba como torre de naipes el mundo al que le había guiado el amor. Ahora, desde sus entrañas, le brotaba una fuerza que la empujaba sin titubeos, una luz cada vez más intensa que le mostraba la ruta a seguir. No he nacido para ser señora ociosa-dependiente-acomodada-complaciente-mujer objeto...
Jamás verbalizó Robert lo que realmente sentía por el hijo que se gestaba, se limitó a agasajar a la madre materialmente, sin oficializar en su entorno la noticia.
Quizás el odio y el amor sean pasiones recíprocas, como apuntó García Márquez; resistió ella semana a semana más que nunca, aceptó con sumisión el encierro al que poco a poco le había sutilmente obligado el diplomático. Nada le importaba ya, salvo el hijo. Paciencia, valor, el amor incondicional por la criatura que crecía en su interior le permitieron adaptarse, sobrevivir durante aquellos meses, antesala del parto.
Nunca me habló de aquellos dos años de Carlos, su hijo, en aquella casa, con aquel señor todopoderoso, tan perfecto, tan bien considerado socialmente. No sé cómo, mucho he imaginado al respecto, pero no me he atrevido a preguntarle a Marta sobre cómo se las ingenió para liberarse, huir de las garras de Robert. El caso es que acabó desembarcando en Canarias para proseguir el sueño interrumpido. Se reincorporó al servicio activo en la enseñanza, se reencontró consigo misma.
En Gran Canaria, en un centro de la capital, reinició su vida. Tiempos duros, marcados por las tentativas de Robert de recuperar a madre e hijo. Duró lo justo la insistencia, se fue diluyendo entre las sospechas de nueva aventura amorosa hasta la solicitud del divorcio por parte de él.
Días felices, cursos distribuidos entre la crianza y educación de Carlos y el desempeño de su labor docente. El alumnado la quería, disfrutaba de su buen hacer pese a las cortapisas del nuevo equipo directivo del instituto.
Una afección de oído la empujó definitivamente a decidirse a cambiar de aires. Había perdido la audición casi completa, irreversible, en el oído izquierdo.
Participó en el concurso de traslados, recaló en Lanzarote, en un centro con pasado glorioso de la capital, según algunos.
Se instaló en la isla conejera y Carlos continuaría sus estudios universitarios en Las Palmas. No hubo discusión.
La recibieron en el Departamento con cierta frialdad, distanciamiento, rompía la hegemonía lanzaroteña del profesorado con destino definitivo en el centro. No tardó en abrirse la guerra subterránea: sus opiniones no eran tenidas en cuenta, se tergiversaban, no se le informaba debidamente. Los compañeros del mismo nivel educativo procuraban no coordinarse con ella, desconfiaban de su metodología, pese a que se había granjeado el respeto y cariño del alumnado en poco tiempo, le acusaban de no respetar los acuerdos del Departamento, de ir por libre... De hecho, presentaron una reclamación formal repleta de falsedades al director.
La presión fue tal que consiguieron que Inspección Educativa interviniese. No había alternativa, las vacas sagradas del Departamento de Lengua Española y Literatura habían logrado forzar el “traslado voluntario” a otro centro capitalino para zanjar el conflicto. Renunció a la lucha, necesitaba un entorno limpio, humano, que le permitiera entregarse a su trabajo.
Sus alumnos, informados furtivamente en los pasillos, quisieron organizar una entrañable despedida en el instituto. Fue terminantemente prohibido desde dirección en cuanto corrió el rumor. Pese a ello, las muestras de cariño, de agradecimiento, las iba recibiendo cada día, cada clase mediante los más diversos medios, la mayoría con mensajes escritos que intercalaban entre los folios de trabajos, exámenes... Lo más emotivo llegó el último día lectivo para el alumnado. Se habían confabulado para prepararle el pasillo de honor al final de la jornada, desde la salida principal del instituto hasta la puerta de su coche. Un mar de aplausos y abrazos, coreando su nombre bajo un denso manto de lágrimas. Allí desplegaron un inmenso corazón con las firmas de todos y cada uno de los alumnos a los que había impartido clase. Siempre agradecido, Marta.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
FIRMA INVITADA
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
DESDE MI BALCÓN - José Luis Regojo
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
LA VOZ DE ARICO - María García
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
LA MAGIA DEL TEATRO - Ina Molina
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
AMANECE, QUE NO ES POCO - Angie Hernández
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
LENGUA VIVA - Pablo Martín
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
LETRAS Y COLORES - Juan Francisco Santana
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
EPISTOLAR - Inma Flores
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
RELATOS
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
HIPERBÓLICA LETRA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
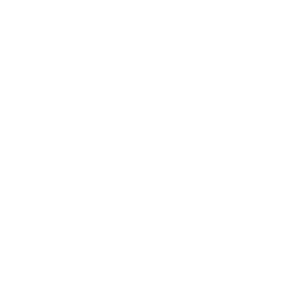

Añadir nuevo comentario