El loco del cedro

Los felices sesenta tocaban a su fin, una estela plateada de sueños de utopía quedó sembrada en las almas más sensibles. Tinguaro era una de esas almas, un hijo de las flores cuyas antenas captaban todo al detalle. Tenía una imaginación sin límites que lo hacía estar siempre soñando. Curioso al extremo, sus preguntas eran interminables, pero la ilusión con que preguntaba no cansaba a su padre sino que éste disfrutaba mientras ejercía como maestro de su propio hijo. Una de sus primeras grandes experiencias tuvo lugar el día que conoció el corazón de La Gomera, algo que quedó grabado para siempre en su memoria. Ese día especial, su padre le tenía reservada la mayor de las sorpresas, una aventura digna de una película de Tarzán, que estaba de moda en aquella época.
La vereda era estrecha, el desnivel importante y la humedad hacía que el suelo estuviera resbaladizo, pero nada de ello detenía al feliz grupo de más de treinta personas de todas las edades, que subían cargados con comida, calderos, garrafones de vino y todo lo necesario para una jornada de monte. Los niños, que en ese tiempo eran ágiles de nacimiento, iban jugando por el camino pero seguían las órdenes de los mayores sin dejar de hacer de las suyas. Mojar a los demás era la principal travesura y todos acababan con la ropa empapada. Tinguaro recuerda la experiencia de beber continuamente agua de manantial usando de vaso sus propias manos, el agua el juguete preferido de todos. También recuerda a los mayores que se agachaban y cogían una hierba de la propia corriente de agua y la mordían, sin saber que se trataba de berros salvajes. La vegetación se iba haciendo más espesa y la humedad también, helechos gigantes adornaban el sendero mientras el agua se hacía cada vez más presente, con charcos y pequeñas corrientes que tenían un sonido particular. De pronto, uno de los tíos mayores dio un paso en falso pisando uno de los abundantes charcos.
—¡Me cago en la jodida puñeta!
Esta exclamación produjo el primer ataque de risa de nuestro amigo, poco acostumbrado a las palabrotas, la risa se disimulaba porque el respeto a los mayores era sagrado y los niños lo sabían.
El monte empezaba a mostrar su grandeza, el riachuelo vibrante de aguas cristalinas tenía un sonido paradisíaco mientras discurría entre árboles cargados de líquenes envueltos en bruma, lo que producía un ambiente de auténtico cuento de hadas. Nuestro amigo estaba ya a punto de volar cuando su padre, un gomero de raíz ancestral que amaba este monte al extremo, lo bautizó literalmente en la más bella de las catedrales con las palabras que salieron del fondo de su alma.
—Mira, Tinguarito ¡la selva virgen!
Estas palabras resonaron en el interior del niño cambiando su vida para siempre y uniéndolo a la gran joya natural de la isla, el Monte del Cedro. Antes no se llamaba Garajonay, ni tampoco tenía fácil acceso. Por ello era poco conocido, salvo para los gomeros que de verdad siempre amaron su querido monte, haciendo todo lo que estuviera en sus manos para defenderlo.
El numeroso grupo llegó por fin al lugar elegido por los naturales en la profundidad del monte y en la penumbra de su frondosidad, donde desplegaron sábanas, manteles y demás cosas necesarias para montar el tenderete. Todos eran gomeros excepto Tinguaro, su hermano y su madre, originarios de la vecina Tenerife y tres chicas jóvenes que habían sido invitadas a la excursión, también tinerfeñas. Éstas aportaban la novedad, alegría y juventud apropiadas para animar aun más la reunión. Traían el ritmo “ye-yé” de la época y todo el mundo acabó bailando el “Katsatchok”, la canción del verano. Pero algo más fuerte se estaba fraguando en el secreto y la picardía de un par de bromistas.
Mientras la gente disfrutaba de la comida y las conversaciones familiares, fueron preparando el terreno entre la gente de Tenerife:
—Bueno, si ven a un señor con barba muy peludo, canoso, no se asusten, no hace nada, es el loco del Cedro…
En verdad el personaje era real, un ermitaño pacífico que durante un tiempo erraba por la espesura del monte. Y al fin la comida y la alegría fueron atrapando a la mayoría en los brazos de Morfeo, el suelo mullido de hojas se convirtió en camas placenteras en un ambiente de paz y armonía únicos. ¿Quién iba a imaginar que el delicioso momento tenía los minutos contados?
De pronto, un alarido animal rompió el leve susurro del bosque aterrorizando a los presentes, una especie de homínido irrumpió dando grandes saltos. Su cuerpo estaba totalmente cubierto de hojas, apenas si podían distinguirse sus ojos. Sus voces fueron empequeñecidas por los gritos de terror de las chicas allí presentes, incluida la madre de Tinguaro.
—¡El loco del Cedrooo!
El extraño ser finalmente trepó a uno de los árboles gigantes de la laurisilva y desde allí saltó de nuevo y se perdió entre la tupida vegetación hasta que se oyó un gran chapuzón. Se había lanzado de cabeza a una especie de piscina de agua helada, formada en el riachuelo a modo de las que hacen los castores. El pícaro desveló su identidad después de despojarse de su disfraz vegetal y todo quedó en un gran susto. Una carcajada general sanadora conjuró la travesura, trasformándola de nuevo en la alegría reinante de este increíble día. Para terminar la aventura, las chicas de Tenerife se animaron y se oyeron los últimos gritos del día, esta vez de frío tras zambullirse ellas también en la piscina helada del monte más mágico que pueda imaginarse, eso sí, vestidas y con rebecas en un intento de combatir el frío del charco.
Los años pasaron y los dos crecieron. Tinguaro formó su propia familia en la que también incluyó a su amigo monte, al que siempre siguió vinculado. Por su parte, éste ganó la estrella de la fama, siendo nombrado Parque Nacional y más tarde Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero la fama tiene un precio y nuestro protagonista forestal estuvo en grave peligro de desaparecer después de millones de años de vida en su isla. Era el año 2012 y Tinguaro lloró ante el dantesco espectáculo que, cuál erupción volcánica, se divisaba desde el sur de Tenerife donde veraneaba. Pasaron años hasta que pudiera ver de cerca las terribles cicatrices. Una meditación de sanación de las almas de los seres que perdieron la vida selló este cruel episodio que aún no ha superado totalmente. Atrás quedó la pureza e inocencia de dos amigos que jugaron juntos en una época única e irrepetible, la época del Loco del Cedro.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
RELATOS
UN PASEO POÉTICO
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
HILANDO TRADICIONES - Luisa Chico
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
ALFARERO DE VERSOS - Eduardo García
RELATOS DE CINE - Luis Alberto Serrano
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
LA VOZ DE ARICO - María García
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
ARTDESER - Esteban Rodríguez
LENGUA VIVA - Pablo Martín
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
TERTULIACTE
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
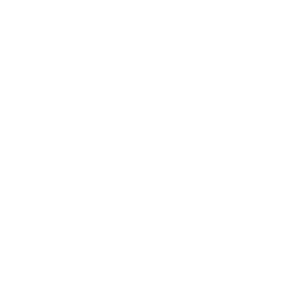

Añadir nuevo comentario