Filosofía y Literatura: El papel de la imaginación

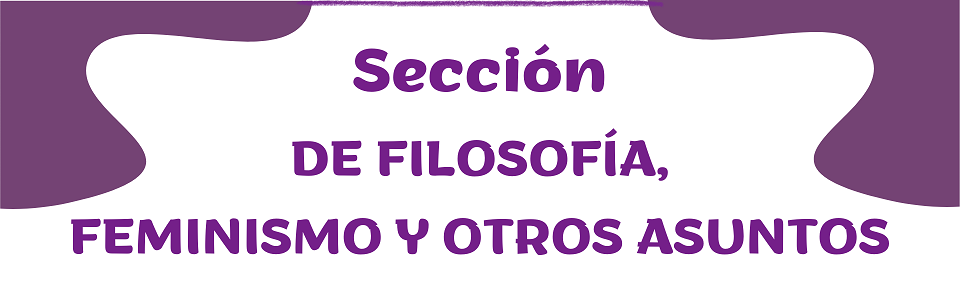
1. FILOSOFÍA Y LITERATURA: UNA RELACIÓN DELICADA
En este artículo me propongo reflexionar sobre las ventajas y los beneficios que pueden seguirse de la relación entre filosofía y literatura. En este caso me referiré a un solo aspecto de la literatura: la novela. El patriarcado utilizó la filosofía para desarrollar la razón patriarcal y la literatura para el desarrollo de la imaginación patriarcal.
La filosofía no siempre ha reconocido el valor de la literatura como materia para su reflexión. Incluso, en algunos casos, la ha rechazado abiertamente, como hiciera Platón. Esta animadversión o, al menos, distancia, ha podido deberse al hecho de que la filosofía no incluía en su campo de análisis los temas de la experiencia vital, de la vida cotidiana, emocional y doméstica, que se adjudicaban a las mujeres. El sujeto intelectual y reflexivo era el sujeto masculino. La reflexión filosófica se ocupaba exclusivamente de los problemas que eran propios de este sujeto, que representaba la universalidad humana, es decir, de su identidad y de los problemas de la vida pública, que ocupaban su universo. Los temas de la vida privada (doméstica), en los que se incluían los sentimientos, eran considerados, por naturaleza, como pertenecientes al universo de las mujeres y no eran objeto de estudio de la filosofía, por ser tildados de particulares e intrascendentes.
Sin embargo, hoy vengo a reivindicar este análisis filosófico del texto literario como enormemente provechoso para entender más los problemas humanos y, en concreto, los problemas ocasionados por la ideología patriarcal.
En este sentido, citaré el ejemplo de un pensador norteamericano contemporáneo, como es Rorty, quien nos dice que para entender la historia y las complejas relaciones que se establecen entre los seres humanos, así como sus valores morales, es tan importante la reflexión filosófica como las manifestaciones narrativas. En este sentido, afirma que para valorar lo que fue la historia de Occidente sería tanto o más necesario conocer a Dickens, o a cualquier otro novelista, que a Heidegger. Es decir, que la imaginación narrativa tiene una gran importancia para la comprensión de la vida humana.
La filosofía, al pecar de abstracción y esencialismo, ignora los aspectos concretos de la realidad humana, y no se implica en los problemas como lo hace la literatura. La novela es considerada como uno de los elementos que se oponen a la mitificación metafísica de la filosofía. Sin embargo, los filósofos han jugado un papel importante en el desarrollo de la cultura y de los lenguajes. Por eso sería bueno reconocer que la filosofía y la narrativa han tenido y siguen teniendo cada una su parte de interés en la comprensión de la realidad humana. Cada una desarrolla un punto de vista y un estilo diferente. La narrativa prefiere la diversidad y lo concreto, mientras que la teoría se inclina por la estructura y la abstracción. Pero ambas miradas pueden contribuir a profundizar más en la comprensión y la transformación de las sociedades hacia la igualdad y la justicia. La literatura ofrece un material inspirado en las realidades concretas que la teoría puede analizar y sacar conclusiones que reviertan en la transformación de esas realidades.
2. EL PAPEL DE LA NARRATIVA Y LA IMAGINACIÓN LITERARIA.
La pensadora Marta Nussbaum[1] coincide con Rorty, en cuanto a la necesidad de tener en cuenta la narrativa, pero para ella es imprescindible subrayar el valor insustituible de la racionalidad teórica. “La narrativa y la imaginación literaria no solo no se oponen a la argumentación racional, sino que pueden aportarle ingredientes esenciales”[2]. Esto no quiere decir que la narrativa, o la imaginación literaria, puedan sustituir la reflexión teórica, racional y filosófica, sino que ambas pueden complementarse para un entendimiento más profundo y matizado de la condición humana. Nussbaum alerta sobre el peligro que podría suponer que la imaginación literaria sustituyera la reflexión teórica; la intuición empática no puede reemplazar al razonamiento moral, sin embargo, sí puede ser un ingrediente de gran ayuda para la teoría ética.
La obra de Nussbaum hace referencia especialmente a las relaciones entre literatura y derecho, y a la aplicación jurídica de la justicia, pero muchas de sus reflexiones pueden aplicarse al tema que nos ocupa, es decir, a las relaciones de complementariedad de la literatura y la filosofía. Al diálogo fructífero entre imaginación y realidad; entre lo sentido, lo pensado y lo deseado; entre la racionalidad emotiva y la emoción racional. A través de los análisis que realiza a diversas obras de la literatura europea y norteamericana nos muestra la interrelación entre los ejemplos literarios y la formación de los valores y prejuicios de la sociedad. Entre las creencias morales y los estereotipos literarios. Lo que demuestra que la contribución literaria a la formación y transmisión de la ideología y de los valores morales en la sociedad es grande.
El pragmatismo americano, desde sus orígenes con W. James y J. Dewey, puso el acento en el aspecto emocional de la racionalidad, y en la importancia de la literatura para comprender mejor los entresijos de la naturaleza humana. Aceptando la influencia de la imaginación literaria en la construcción del juicio moral y su relación con el sentimiento moral, Nussbaum se posiciona en esta tradición y se reconoce partidaria de las tesis que defiende Adam Smith en su obra: Teoría de los sentimientos morales. En este sentido, afirma con W. James que la imaginación literaria no puede suplantar otros discursos sociales, pero sí sería bueno un diálogo entre ellos. Por ejemplo, la economía política podría enriquecerse mucho con ese diálogo, mientras que la distancia que mantiene es un error que dificulta la mejora de la calidad de vida.
[1] Martha Nussbaum, Justicia poética, Barcelona, Andrés Bello, 1997.
[2] Op. cit., p. 15.
FIRMA INVITADA
DESDE MI BALCÓN - José Luis Regojo
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
LA VOZ DE ARICO - María García
AMANECE, QUE NO ES POCO - Angie Hernández
LENGUA VIVA - Pablo Martín
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
EPISTOLAR - Inma Flores
ARTDESER - Esteban Rodríguez
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
LA MAGIA DEL TEATRO - Ina Molina
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
LETRAS Y COLORES - Juan Francisco Santana
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
ALFARERO DE VERSOS - Eduardo García
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
UN PASEO POÉTICO
ARTÍCULOS
RELATOS
ENTREVERSOS
HIPERBÓLICA LETRA
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
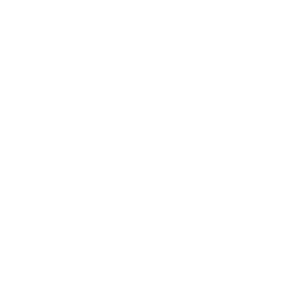

Añadir nuevo comentario